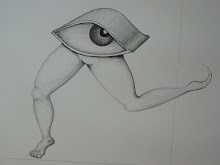domingo, 15 de julio de 2018
lunes, 18 de junio de 2018
martes, 12 de junio de 2018
PARCELA
Ayer
tuve que ir a Capital para hacer un trámite perturbador: el cambio de titularidad de la
parcela que compré hace años con mi ex esposa en el cementerio Jardín de Paz.
Después del divorcio no quiero que la bruja meta sus muertos en mi hoyo.
Como
Enero es mes de vacaciones, veraneo y todo eso, llamé al menos cuatro
veces para cerciorarme de que el legajo estuviese a mano. Odio esperar en
oficinas céntricas con aire acondicionado y música funcional. En cada llamado,
la pregunta era la misma: ¿Apellido? Vivo. ¿Vivot? No, Vivo, ve-i-ve-o. Aquello
parecía sobresaltar a la empleada de turno, ¡entre tantos muertos un vivo! Eso
desafinaba mal.
Encaré
el viaje en auto con la amenaza constante de los radares que multan excesos de
velocidad, los innumerables semáforos, las obras y vallas por todos lados y el
tráfico cargado y hostil. Waze había previsto cincuenta y cinco minutos,
llegaría a eso de las cuatro. Pero tardé noventa. Igual, cerraban a las seis.
Pleno día.
Conseguí
estacionar en un parking de dos pisos a una cuadra de mi destino. “Deje las
llaves puestas”, me ordenó el encargado. Había lugar de sobra… “¿Cuánto va a
quedarse?” preguntó mientras me entregaba el ticket. “Un rato, media hora a lo sumo.”
Al
entrar en el local me sorprendió ver tantas empleadas. No cabe duda de que el
negocio de los muertos es una fuente de trabajo importante. Todas vestían
uniforme azul pálido, como el cielo. Los parlantes disimulados en el techo emitían música clásica, Mozart tal vez, y había un tenue aroma a flores en el
aire.
Enseguida
se acercó una señorita alta, muy delgada, y me indicó una mesa con dos sillas,
una pila de carpetas, un teclado y una pantalla. Me senté y me presenté,
confiado. ¿A nombre de quién está la parcela? Le mostré el contrato. Cuando leyó
Vivo empalideció, una suerte de soponcio le transformó la cara, y un murmullo
de ultratumba se extendió por el salón. Le expliqué el motivo de la visita, y
recalqué el hecho de que había llamado varias veces para asegurarme que el
trámite fuera rápido y sencillo. No obtuve respuesta. Repetí la pregunta en un
tono más alto y nada. Golpeé la mesa: un polvo blanco se elevó de los
cartapacios y flotó en la tenue luz de las lámparas que de pronto parecieron
velas. Todas las empleadas quedaron petrificadas, como si fuesen estatuas de
mármol de Carrara. Exijo ver al gerente, grité. La pantalla de la computadora
se puso negra, la música enmudeció y se instaló un silencio lapidario que
presagiaba un desenlace fatal.
De
pronto sentí un viento helado en la espalda y cerré los ojos: el clima se había
puesto demasiado denso, el aroma a flores se había convertido en un olor
putrefacto y, a través de la piel de la cara de la señorita, distinguí su
calavera. Sólo quiero escapar, pensé, escapar de esto que parece un sueño, o
una pesadilla, y no volver nunca más. Me temblaban las piernas, sentía la garganta seca y las gotas de
transpiración me nublaban la vista.
Salí
a la calle: se había hecho de noche. Caminé esa cuadra casi corriendo, había varios
homeless durmiendo en los portales,
los contenedores rebosaban de basura, se oían sirenas de ambulancias, o de bomberos.
Llegué al parking y presenté el ticket. El empleado era distinto, pero lo
insertó en la máquina y apareció un número desmedido. “Seis horas y media”. Ante
mi queja respondió: “Hubiera sacado estadía, le salía más barato.” Consulté mi
reloj: el minutero no avanzaba, las agujas marcaban las 16:40. ¿Había ingresado
en una dimensión fuera del tiempo? ¿Un mundo paralelo donde reposan las almas? “No
me alcanza el dinero” le dije al tipo, “en la guantera del auto tengo un
billete.”
Subí,
metí la llave en el contacto y arranqué haciendo chirriar los neumáticos. Me
pasé dos semáforos y casi atropello a un ciclista cuando me monté en la bici
senda. Al tomar la Avenida Callao rumbo
a casa aceleré hasta pasar los cien, los ciento veinte, los ciento cuarenta,
los doscientos kilómetros por hora…
sábado, 20 de enero de 2018
MIRÁ
VOS
Enero
en Buenos Aires puede darte sorpresas agradables. O no.
La
mañana se presentaba diáfana, el cielo reverberaba como un desierto celeste y
mi mujer tenía un almuerzo con amigas. Se anunciaba un día tórrido, 37° C por
la tarde. Partí hacia el natatorio del Club Náutico en mi Mazda modelo 98 y,
aunque había muchos lugares libres, lo estacioné al amparo del mismo árbol de
siempre. Entré y me ubiqué bajo una sombrilla bien alejada, frente al río
marrón. Soplaba una brisa sostenida, balsámica.
Me
había propuesto nadar todos los días, cada día un poco más, para recuperar los
dos años que estuve sin poder hacerlo por una lesión endemoniada. Cuando volví
a mi sombrilla chorreando agua, ella ya estaba allí, en la sombrilla de al
lado, con su equipo de mate y su bikini negra. La sombrilla de al lado de la
fila de atrás, por lo cual quedaba fuera de mi campo visual, a menos que me
diese vuelta. Era rubia, joven. Tenía lindas piernas.
Terminé
de dibujar un garabato en mi cuaderno de bitácora y me puse a silbar bajito,
actividad que me relaja mientras miro el horizonte. En eso oigo que alguien le
dice a la rubia: “vos no podés tomar sol”. Giro la cabeza y veo que es ese
viejo que anda con bastón y les habla a las mujeres jóvenes que están solas. Lo
tengo re fichado. Camina a duras penas, lleva la camisa a cuadros abierta y lo
corona una gorra ajada con el logo del YCA. “Estás muy blanca” agrega con total
desfachatez. La rubia cierra su note book, o tablet, o celular tamaño XXL, y le
sigue la corriente. “Tengo protector”, aduce sin darle importancia a lo
irreverente del caso. ¡Entonces el viejo le pregunta la edad! “Treinta y cuatro”,
responde, “tengo dos hijos en la clase de optimist,
los veo desde acá”. El viejo no se amilana, le pregunta por las edades de los
niños y se lanza a relatar anécdotas de barcos que tuvo y no tiene más. La
rubia lo trata de usted, pero a cada pausa intercala un “mirá vos”. ¡Pero si
parece que le tira onda! Comentan sobre personas conocidas, nombres de veleros
y esa clase de cháchara vacía que trata de demostrar una posición relevante en
la escala social. El viejo sigue de pie, sé muy bien que si se sienta le
resultará imposible volver a incorporarse. Pero no afloja, evoca tiempos
heroicos y amistades rimbombantes. Ella le cuenta que está estudiando para
rendir el examen de timonel en Prefectura. “La semana que viene”, dice. Tiene la
piel blanca aunque levemente bronceada, un sombrero de cowboy encasquetado
sobre la melena rubia y anteojos oscuros, grandes.
Sorprendentemente,
la conversación prosigue. El viejo le parecerá interesante, supongo, o será
sólo buena educación, o lástima, o compasión. El tipo se ve ridículo, pero ella
se lo banca. No hay nadie más alrededor, estamos los tres solos, la rubia, el
viejo y yo al borde de los juncos que festonean la orilla del río. Más los
teros que conviven con los humanos desde hace generaciones (de teros).
Por
fin el viejo decide terminar el encuentro. “Me vienen a buscar”, explica. Será
su hija, un nieto o una enfermera, pienso. Vuelve el silencio y me pongo a silbar
“Lately”, el gran tema de Stevie Wonder. Sigo con “Smoke is in your eyes”, “Heaven”
y “Fly me to the moon”. Sé que soy un eximio silbador, pero percibo que ella no
me escucha, se ha puesto audífonos y sonríe mientras mira la pantalla. Qué le
estarán diciendo… Observo el horizonte y acometo la dulce tarea de silbar “Ella
también”, de mi venerado Spinetta.
De
pronto oigo: “Señor”. La rubia me llama. Pero qué mal suena la palabra señor,
¡si sólo le llevo 26 años! “¿Podría
dejar de silbar?” me dice con absoluta tranquilidad. “Es que estoy tratando de estudiar”.
Quedo pasmado. Pienso en la canción de Sumo, la que dice rubia, tarada,
bronceada… pero no contesto. ¿Y si la mando a la mierda? El natatorio es grande,
hay sombrillas vacías por todos lados. Mejor no, ya me suspendieron dos veces
por decir lo que pienso. Acto seguido levanta el celular XXL y se pone a hablar
con su marido. Le cuenta toda la conversación con el viejo. Del otro lado le
hacen preguntas, ella responde que no tuvo que ayudarlo a entrar al agua y
cosas por el estilo, y que después de un buen rato vinieron a buscarlo y se
fue. Deduzco, por el tenor de los comentarios, que el que está al otro lado de
la línea no es su marido sino su papá. Luego, para mi sorpresa, agrega: “una
charla de abuelo”. Mirá vos. Entonces me doy vuelta en la reposera, me
incorporo sobre un codo y le espeto: “Señora, ¿podría dejar de hablar por
teléfono?” Me mira incrédula. “Es que estoy tratando de silbar”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)