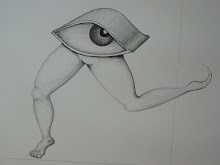jueves, 28 de octubre de 2010
miércoles, 27 de octubre de 2010
Cuento premiado
PASAPORTE
-Imagínese una avenida ancha, bien iluminada, de un lado bares de tapas con mesas en la vereda y, en frente, la Giralda.
El hombre usaba anteojos oscuros, de vidrio verde, y tenía delante un vaso vacío. Como no podía verle los ojos, no me quedaba más remedio que fijarme en su boca, de donde escapaba un hilo de saliva que él, a cada rato, secaba con la punta de un pañuelo. Se secaba y guardaba el pañuelo en el bolsillo de atrás del pantalón, encorvado e incómodo en el taburete de la barra de Severo.
-Yo miraba para arriba –siguió diciendo-, miraba la escultura de bronce en la punta de la torre; había caminado por Sevilla durante todo el día con un calor desgastante. Estaba agotado.
Tomó el último trago, le hizo una seña a Severo y continuó.
-De golpe sentí el tirón en el hombro, y el zumbido de la moto escapando por la avenida. Corrí. Corrí como un demente, a los gritos entre los coches. En ese bolso que ahora iba en la moto estaba toda mi vida: pasaporte, cheques de viajero, tarjeta de crédito, el pasaje de Iberia para volver a Buenos Aires, mis anteojos...
-Quién diría, con la bonanza que hay en España –lo interrumpí.
-No crea. Era el año 1980. Toda España estaba castigada por un desempleo feroz. Los “parados”, como les llaman allá, sumaban más del veinte por ciento. Y la delincuencia, sobre todo en Andalucía, era moneda corriente.
-Me suena a conocido -dije, pero él pareció no oírme.
-Recuerdo la comisaría donde intenté hacer la denuncia. Un lugar lúgubre, lleno de gentes indignadas, todos turistas. Y un oficial desganado y gris bajo una luz mortecina. Me fui. Pensé dejarlo para el día siguiente, averiguar en el hostal, llamar al consulado, buscar alguna alternativa.
-¿No había cofre de seguridad en ese hotel? -pregunté vaciando el whisky de mi vaso, ya aguado por el hielo.
-¿Cofre? Ja. El hostal era misérrimo. No ofrecía ninguna confianza. Y el dueño menos. Por eso dejé solamente la ropa en la habitación y me llevé todo lo de valor encima.
Otra vez sacó el pañuelo y se secó la boca. Parecía abatido, como un pez oscuro que nada entre plantas pegajosas por el fondo de un río quieto. Suspiró y siguió, sin mirarme.
-A medianoche, tirado en esa cama con el elástico vencido, caí en la cuenta de la magnitud del desastre. Sentí que me habían arrancado las tripas. Como a las cuatro cantó un zorzal, el mismo que ahora me despierta cada mañana en Buenos Aires, y ahí surgió la idea: cambiar de identidad, cambiarlo todo, empezar una vida nueva.
Me di cuenta de que el hombre había sido muy desgraciado en aquella época, tal vez por un amor de juventud no correspondido, que todavía no lograba superar, o acaso por un tema con la justicia, o la injusticia, un problema político relacionado con las juntas militares. Me arriesgué a hacer un comentario desafortunado: “Difícil cambiar de identidad en aquellos años”. Me ignoró.
-Había escuchado por ahí –continuó- de quienes se dedican a falsificar pasaportes. Gitanos. Viven en el suburbio, en casas construidas dentro de cuevas.
-¿Las cuevas de Sacromonte?
-No, eso es en Granada. Aquí había que buscarlos siguiendo la costa del Guadalquivir hacia el oeste. No fue fácil sacarle esa información al dueño del hostal.
-Pero amigo, si le habían robado todo ¿cómo iba a conseguir el dinero para pagar el trabajito? –me oí decir, y pedí otro whisky con hielo y una ginebra para él.
-Conservaba el reloj pulsera heredado de mi padre -respondió-. Un Vaucheron Constantin. Todo de oro.
-Pavadita de reloj –comenté tratando de demostrar simpatía. Otra vez se tocó el labio inferior con el pañuelo.
-En la casa de empeño me dieron cinco mil pesetas. Buena plata. Tomé un taxi, fíjese qué ridículo. El conductor me miró raro cuando le di las señas. No quiso entrar en la Vega. Porque así se llamaba la calle: Vega de Triana. Zona de cuchilleros, dijo el taxista.
Severo ubicó los dos vasos sobre el mostrador de madera gastada. El hombre de anteojos verdes tomó un buen trago y prosiguió, más animado.
-Trepé por un callejón angosto con gradas de piedra que caracoleaba entre casas blancas. Eran casi las doce, y la luz enceguecía. Metidas en la ladera había más casas: las cuevas de los gitanos. Parecía un laberinto. En un portal adornado con malvones pregunté por el Tres Dedos. Ah, el Cordobés, me dijo una vieja de cara arrugada. Seguí sus indicaciones sin mirar mucho a los costados. Sentía que me vigilaban. Cuando llegué a la casa estaba todo transpirado. En el frente brillaba al sol la ropa tendida.
-Y usted sin anteojos -me animé a opinar. El hombre por primera vez giró los hombros, me enfocó y dijo:
-¿Sabe que sufro de fotofobia? Pero enseguida siguió contando.
-Me recibió un muchacho descalzo. Mencioné el nombre del contacto que me había recomendado, y entré. Era una sala más bien angosta, larga, con techo abovedado, pintada de blanco. El piso de cerámica. Roja. Sentados en unas sillitas había dos tipos. No supe cuál de los dos era Tres Dedos hasta que apareció una gitana impresionante desde una pieza del costado. Tenía los ojos más negros que conocí en mi vida. Y el cuerpo majestuoso de una pantera. “Eh, Tres Dedos, pónme un jerecillo”, pidió. Y el Cordobés sirvió unas copas de la botella que tenía debajo de la silla. Mientras me miraban, entre curiosos y divertidos, me convidaron una copita. Ni sombra de desconfianza. Había un olor que no olvidaré jamás, mezcla de canela y azafrán, y desde el fondo llegaba el ruido de una piedra de afilar. “Y tú qué quiere, shaval” dijo por fin Tres Dedos. Le conté que necesitaba un pasaporte europeo, sin mencionar el robo frente a la Giralda. “Eso te va a costar cinco mil pelas”, me contestó desviando la vista hacia un rincón. Alcancé a ver una guitarra contra la pared. Traté de negociar, aunque sabía que estaba en desventaja. No hizo falta hablar. “Si te sirve un franzé te lo dejo en tres quinientas”. “Vale”, respondí entusiasmado, pero inmediatamente me arrepentí de haber usado aquel término. Usted se ríe, pero el Cordobés se levantó de la silla y me dijo: “Aquí no nos gustan los sudacas”. Vislumbré un facón con empuñadura de plata apretado en su cinto.
Ahora el hilo de saliva le llegaba al mentón, pero el hombre de los anteojos verdes estaba demasiado ensimismado con su historia y no lo notó, o tal vez ya no le importaba. Siguió:
-El Tres Dedos me hizo una seña y pasamos al fondo. Era una especie de laboratorio, con el mismo techo abovedado de la cueva, y olor a esmalte, o a pintura fresca. “La pasta”, ordenó, y le entregué los billetes. Después me paró delante de un trípode con una Polaroid. Salí en la foto con cara de asustado.
-¡Amigo, como para no estarlo! –dije apurando el fondo de mi vaso. Él continuó inmutable, concentrado en sus recuerdos.
-Mientras esperaba en la primera sala, la gitana me soltó un: “A que tú ere argentino”. Asentí. “A mi me enloquece el tango”, dijo, “¿sabes tocar la guitarra?”, y me alcanzó el instrumento. Hacía dos meses que no tocaba, lo extrañaba, así que acepté de buena gana y me largué con una chacarera. “¡Para, para! ¿Qué heso?” dijo frunciendo la boca y fulminándome con su mirada negra. Entonces improvisé algo parecido a La Cumparsita, marcando el compás con el zapato izquierdo y reforzando el ritmo con la bordona. “¡Ay Jesú cómo toca este crío!” dijo ella, “Pepe, Lola, Rosario…”, llamó a los gritos. Los vecinos trajeron otra guitarra y se armó el jaleo. Imagínese la escena, en la pura tarde de Sevilla, solo y sin documentos a merced de esos gitanos.
-¿Y usted se prendió en la festichola? –pregunté. Me miró con desaprobación.
-Hice lo que pude. Acompañar aquel flamenco ensortijado no era fácil. Uno de ellos era el cantaor, las mujeres hacían palmas, y la gitana ojos de fuego se puso a taconear con un salero que me hizo olvidar rápidamente el motivo de mi visita. De pronto éramos como diez, aparecieron unos pinchos de cerdo, unos bocadillos de bacalao con ajo y pimentón, jarras de sangría, cerveza... Seguimos con torrijas de pan frito con azúcar y canela, y luego una botella de coñac. La hospitalidad de aquella gente no dejaba de asombrarme. Hasta que se presentó el Tres Dedos con cara de pocos amigos.
-Qué momento...
-Le ladró una frase en un idioma extraño al guitarrista y el tipo paró de tocar. Pareció que la noche se nos venía encima de golpe, le juro, pensé que algo había salido mal y que mis planes de empezar una vida nueva estaban por hacerse realidad: una vida nueva sí, pero bajo tierra. Usted se ríe, pero le aseguro que estuve a punto de enfilar hacia la puerta y salir corriendo.
El hombre de los anteojos sacó el pañuelo y se secó la boca y el cuello. Vació la copa de ginebra y me miró de frente. Pude verle los pelos dentro de las orejas. Prosiguió:
-En eso el Cordobés se me acerca y me rodea los hombros con su brazo tatuado. Imagínese, yo temblando. Entonces, ante el auditorio pasmado, anuncia: “Shaval, a partir de ahora tú te llamas Filip” y me muestra un pasaporte francés inmaculado, con mi foto perfecta y los sellos de aduanas y todo lo demás. “Anda, cógelo”, me ordena, sosteniéndolo con sus tres dedos delante de mis narices. Y después, usted podrá creerlo o no, pero después me dice: “Y si quieres volver a tu patria aquí está el otro pasaporte”, y entre aplausos y risas y gritos de júbilo me devuelve el pasaporte robado.
Hubo una pausa larga, durante la cual ninguno de los dos sacó los ojos de su vaso. A continuación, con tono de derrota, le oí explicar en voz más baja:
-Regresé en el 84, con la democracia. Todavía conservo el pasaporte falsificado, y le juro que en cualquier momento me voy para allá de nuevo, a visitar al Tres Dedos, si es que vive todavía, y a verla a ella, que seguirá altiva, radiante, con aquel garbo de entonces y esos ojos de fuego negro.
Y luego, con la confianza de un parroquiano habitual, ordenó:
-Imagínese una avenida ancha, bien iluminada, de un lado bares de tapas con mesas en la vereda y, en frente, la Giralda.
El hombre usaba anteojos oscuros, de vidrio verde, y tenía delante un vaso vacío. Como no podía verle los ojos, no me quedaba más remedio que fijarme en su boca, de donde escapaba un hilo de saliva que él, a cada rato, secaba con la punta de un pañuelo. Se secaba y guardaba el pañuelo en el bolsillo de atrás del pantalón, encorvado e incómodo en el taburete de la barra de Severo.
-Yo miraba para arriba –siguió diciendo-, miraba la escultura de bronce en la punta de la torre; había caminado por Sevilla durante todo el día con un calor desgastante. Estaba agotado.
Tomó el último trago, le hizo una seña a Severo y continuó.
-De golpe sentí el tirón en el hombro, y el zumbido de la moto escapando por la avenida. Corrí. Corrí como un demente, a los gritos entre los coches. En ese bolso que ahora iba en la moto estaba toda mi vida: pasaporte, cheques de viajero, tarjeta de crédito, el pasaje de Iberia para volver a Buenos Aires, mis anteojos...
-Quién diría, con la bonanza que hay en España –lo interrumpí.
-No crea. Era el año 1980. Toda España estaba castigada por un desempleo feroz. Los “parados”, como les llaman allá, sumaban más del veinte por ciento. Y la delincuencia, sobre todo en Andalucía, era moneda corriente.
-Me suena a conocido -dije, pero él pareció no oírme.
-Recuerdo la comisaría donde intenté hacer la denuncia. Un lugar lúgubre, lleno de gentes indignadas, todos turistas. Y un oficial desganado y gris bajo una luz mortecina. Me fui. Pensé dejarlo para el día siguiente, averiguar en el hostal, llamar al consulado, buscar alguna alternativa.
-¿No había cofre de seguridad en ese hotel? -pregunté vaciando el whisky de mi vaso, ya aguado por el hielo.
-¿Cofre? Ja. El hostal era misérrimo. No ofrecía ninguna confianza. Y el dueño menos. Por eso dejé solamente la ropa en la habitación y me llevé todo lo de valor encima.
Otra vez sacó el pañuelo y se secó la boca. Parecía abatido, como un pez oscuro que nada entre plantas pegajosas por el fondo de un río quieto. Suspiró y siguió, sin mirarme.
-A medianoche, tirado en esa cama con el elástico vencido, caí en la cuenta de la magnitud del desastre. Sentí que me habían arrancado las tripas. Como a las cuatro cantó un zorzal, el mismo que ahora me despierta cada mañana en Buenos Aires, y ahí surgió la idea: cambiar de identidad, cambiarlo todo, empezar una vida nueva.
Me di cuenta de que el hombre había sido muy desgraciado en aquella época, tal vez por un amor de juventud no correspondido, que todavía no lograba superar, o acaso por un tema con la justicia, o la injusticia, un problema político relacionado con las juntas militares. Me arriesgué a hacer un comentario desafortunado: “Difícil cambiar de identidad en aquellos años”. Me ignoró.
-Había escuchado por ahí –continuó- de quienes se dedican a falsificar pasaportes. Gitanos. Viven en el suburbio, en casas construidas dentro de cuevas.
-¿Las cuevas de Sacromonte?
-No, eso es en Granada. Aquí había que buscarlos siguiendo la costa del Guadalquivir hacia el oeste. No fue fácil sacarle esa información al dueño del hostal.
-Pero amigo, si le habían robado todo ¿cómo iba a conseguir el dinero para pagar el trabajito? –me oí decir, y pedí otro whisky con hielo y una ginebra para él.
-Conservaba el reloj pulsera heredado de mi padre -respondió-. Un Vaucheron Constantin. Todo de oro.
-Pavadita de reloj –comenté tratando de demostrar simpatía. Otra vez se tocó el labio inferior con el pañuelo.
-En la casa de empeño me dieron cinco mil pesetas. Buena plata. Tomé un taxi, fíjese qué ridículo. El conductor me miró raro cuando le di las señas. No quiso entrar en la Vega. Porque así se llamaba la calle: Vega de Triana. Zona de cuchilleros, dijo el taxista.
Severo ubicó los dos vasos sobre el mostrador de madera gastada. El hombre de anteojos verdes tomó un buen trago y prosiguió, más animado.
-Trepé por un callejón angosto con gradas de piedra que caracoleaba entre casas blancas. Eran casi las doce, y la luz enceguecía. Metidas en la ladera había más casas: las cuevas de los gitanos. Parecía un laberinto. En un portal adornado con malvones pregunté por el Tres Dedos. Ah, el Cordobés, me dijo una vieja de cara arrugada. Seguí sus indicaciones sin mirar mucho a los costados. Sentía que me vigilaban. Cuando llegué a la casa estaba todo transpirado. En el frente brillaba al sol la ropa tendida.
-Y usted sin anteojos -me animé a opinar. El hombre por primera vez giró los hombros, me enfocó y dijo:
-¿Sabe que sufro de fotofobia? Pero enseguida siguió contando.
-Me recibió un muchacho descalzo. Mencioné el nombre del contacto que me había recomendado, y entré. Era una sala más bien angosta, larga, con techo abovedado, pintada de blanco. El piso de cerámica. Roja. Sentados en unas sillitas había dos tipos. No supe cuál de los dos era Tres Dedos hasta que apareció una gitana impresionante desde una pieza del costado. Tenía los ojos más negros que conocí en mi vida. Y el cuerpo majestuoso de una pantera. “Eh, Tres Dedos, pónme un jerecillo”, pidió. Y el Cordobés sirvió unas copas de la botella que tenía debajo de la silla. Mientras me miraban, entre curiosos y divertidos, me convidaron una copita. Ni sombra de desconfianza. Había un olor que no olvidaré jamás, mezcla de canela y azafrán, y desde el fondo llegaba el ruido de una piedra de afilar. “Y tú qué quiere, shaval” dijo por fin Tres Dedos. Le conté que necesitaba un pasaporte europeo, sin mencionar el robo frente a la Giralda. “Eso te va a costar cinco mil pelas”, me contestó desviando la vista hacia un rincón. Alcancé a ver una guitarra contra la pared. Traté de negociar, aunque sabía que estaba en desventaja. No hizo falta hablar. “Si te sirve un franzé te lo dejo en tres quinientas”. “Vale”, respondí entusiasmado, pero inmediatamente me arrepentí de haber usado aquel término. Usted se ríe, pero el Cordobés se levantó de la silla y me dijo: “Aquí no nos gustan los sudacas”. Vislumbré un facón con empuñadura de plata apretado en su cinto.
Ahora el hilo de saliva le llegaba al mentón, pero el hombre de los anteojos verdes estaba demasiado ensimismado con su historia y no lo notó, o tal vez ya no le importaba. Siguió:
-El Tres Dedos me hizo una seña y pasamos al fondo. Era una especie de laboratorio, con el mismo techo abovedado de la cueva, y olor a esmalte, o a pintura fresca. “La pasta”, ordenó, y le entregué los billetes. Después me paró delante de un trípode con una Polaroid. Salí en la foto con cara de asustado.
-¡Amigo, como para no estarlo! –dije apurando el fondo de mi vaso. Él continuó inmutable, concentrado en sus recuerdos.
-Mientras esperaba en la primera sala, la gitana me soltó un: “A que tú ere argentino”. Asentí. “A mi me enloquece el tango”, dijo, “¿sabes tocar la guitarra?”, y me alcanzó el instrumento. Hacía dos meses que no tocaba, lo extrañaba, así que acepté de buena gana y me largué con una chacarera. “¡Para, para! ¿Qué heso?” dijo frunciendo la boca y fulminándome con su mirada negra. Entonces improvisé algo parecido a La Cumparsita, marcando el compás con el zapato izquierdo y reforzando el ritmo con la bordona. “¡Ay Jesú cómo toca este crío!” dijo ella, “Pepe, Lola, Rosario…”, llamó a los gritos. Los vecinos trajeron otra guitarra y se armó el jaleo. Imagínese la escena, en la pura tarde de Sevilla, solo y sin documentos a merced de esos gitanos.
-¿Y usted se prendió en la festichola? –pregunté. Me miró con desaprobación.
-Hice lo que pude. Acompañar aquel flamenco ensortijado no era fácil. Uno de ellos era el cantaor, las mujeres hacían palmas, y la gitana ojos de fuego se puso a taconear con un salero que me hizo olvidar rápidamente el motivo de mi visita. De pronto éramos como diez, aparecieron unos pinchos de cerdo, unos bocadillos de bacalao con ajo y pimentón, jarras de sangría, cerveza... Seguimos con torrijas de pan frito con azúcar y canela, y luego una botella de coñac. La hospitalidad de aquella gente no dejaba de asombrarme. Hasta que se presentó el Tres Dedos con cara de pocos amigos.
-Qué momento...
-Le ladró una frase en un idioma extraño al guitarrista y el tipo paró de tocar. Pareció que la noche se nos venía encima de golpe, le juro, pensé que algo había salido mal y que mis planes de empezar una vida nueva estaban por hacerse realidad: una vida nueva sí, pero bajo tierra. Usted se ríe, pero le aseguro que estuve a punto de enfilar hacia la puerta y salir corriendo.
El hombre de los anteojos sacó el pañuelo y se secó la boca y el cuello. Vació la copa de ginebra y me miró de frente. Pude verle los pelos dentro de las orejas. Prosiguió:
-En eso el Cordobés se me acerca y me rodea los hombros con su brazo tatuado. Imagínese, yo temblando. Entonces, ante el auditorio pasmado, anuncia: “Shaval, a partir de ahora tú te llamas Filip” y me muestra un pasaporte francés inmaculado, con mi foto perfecta y los sellos de aduanas y todo lo demás. “Anda, cógelo”, me ordena, sosteniéndolo con sus tres dedos delante de mis narices. Y después, usted podrá creerlo o no, pero después me dice: “Y si quieres volver a tu patria aquí está el otro pasaporte”, y entre aplausos y risas y gritos de júbilo me devuelve el pasaporte robado.
Hubo una pausa larga, durante la cual ninguno de los dos sacó los ojos de su vaso. A continuación, con tono de derrota, le oí explicar en voz más baja:
-Regresé en el 84, con la democracia. Todavía conservo el pasaporte falsificado, y le juro que en cualquier momento me voy para allá de nuevo, a visitar al Tres Dedos, si es que vive todavía, y a verla a ella, que seguirá altiva, radiante, con aquel garbo de entonces y esos ojos de fuego negro.
Y luego, con la confianza de un parroquiano habitual, ordenó:
-Severo, otra ginebra.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)