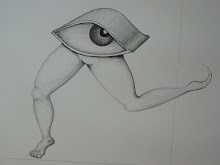sábado, 18 de noviembre de 2017
jueves, 12 de octubre de 2017
lunes, 2 de octubre de 2017
miércoles, 13 de septiembre de 2017
El sueño de Augusto
EL SUEÑO DE AUGUSTO
Desde muy chico Augusto tiene un
sueño: construir un barco con sus manos y salir a navegar por el Río de la Plata. Claro que la
cosa no es fácil, porque él vive en un edificio de once pisos en la zona de
Congreso, bien céntrico. Pero como hombre práctico, acostumbrado a resolver
cuestiones difíciles en las obras donde trabaja como calefaccionista y plomero,
el tipo tiene esa idea fija. Muy fija. Y no se amedrenta ante nada.
En el subsuelo del edificio hay doce cocheras y están todas ocupadas. Pero perpendicular a la rampa de acceso, entre la caja de ascensores y tres columnas centrales, queda libre un espacio bastante grande, suficientemente grande como para emprender la tarea. Una mañana, después del invierno, Augusto concurre al Easy de Palermo y compra unas planchas de terciado fenólico, unos cuantos listones, algunas tablas, cola de carpintero y dos paquetes de tornillos de bronce auto roscantes. Pone un par de caballetes en el rincón del sótano elegido, cierra el lugar con un nailon transparente y acomete el desafío. Un mes más tarde el casco está completo.
Es un bote bastante grande, mide como cinco metros de largo y dos de ancho. Una vez calafateado y con una mano de imprimación por fuera y por dentro, el tipo decide sacarlo a la calle para llevarlo al Delta y probar la flotación. La mañana es primaveral, y Augusto ya siente el olor a río, ya imagina los juncos de la orilla hamacándose bajo el sol diáfano.
Carajo. El bote no gira por culpa de una de las columnas, la del medio. Es una columna que soporta el edificio de once pisos. No hay caso, concluye después de forcejear un rato con la ayuda de su hijo, así el bote no sale. Y ya alquiló el trailer, que viene en camino. Entonces Augusto recurre al ingeniero amigo, el que le da trabajo en las obras de construcción. Lo llama por teléfono y le plantea el problema: hay que demoler una columna, sacar el catafalco y volver a construirla sin que el consorcio se entere, le dice.
Esa misma tarde se encuentran en el subsuelo junto al bote varado. El ingeniero mira hacia arriba, estudia la disposición de las vigas que apean sobre la columna, mide a pasos el largo y ancho de las losas. Augusto espera con las manos apoyadas sobre la borda de la embarcación mientras el otro teclea unas cifras en su calculadora.
Habrá que reemplazar la columna por una estructura metálica capaz de sostener los once pisos, dice el ingeniero, un cálculo rápido arroja la siguiente solución: colocar dos perfiles doble T de veintidós centímetros de alto, soldados a ménsulas de acero sujetas a las columnas vecinas con anclajes químicos importados de Alemania. Sólo de materiales tenés unas veinte lucas. Y agrega: harán falta unos dieciséis puntales metálicos, cuatro andamios tubulares con sus respectivos tablones y dos ayudantes cancheros para montar el circo y terminar la operación en veinticuatro horas.
Augusto no queda convencido, pero agradece las molestias y lo invita a subir al departamento a tomar una cerveza. El ingeniero está apurado, tiene el auto en doble fila. Sube por la rampa y le hace notar a Augusto que la pendiente es importante, esa rampa es demasiado empinada para el largo del bote. No va a ser fácil sacarlo con el trailer.
Tiempo después, el ingeniero llama a Augusto por teléfono para contratar sus servicios: la cañería de calefacción de una casa en Boulogne se ha oxidado y hay pérdidas en varios ambientes, habrá que cambiarla por una nueva de material plástico termo fundible, toda completa, desde la caldera hasta los veintitrés radiadores. Siguen unos segundos de silencio en los que el bote parece flotar entre los extremos de la línea telefónica. Está presente y acecha como un animal depredador, pero el ingeniero prefiere no averiguar qué pasó con la columna, los perfiles y los anclajes alemanes. Augusto tampoco dice nada. Pero la curiosidad es muy grande y al final el ingeniero se anima, no resiste quedar en ascuas, sin saber si el edificio sigue en pie o si se rajó por todas partes y hubo que llamar a los bomberos y a Defensa Civil para evacuarlo.
-¿Y el bote? –pregunta con cautela.
-Ya está en el agua –responde Augusto.
-Ah –dice el ingeniero. Y se queda esperando.
En un tono que no logra disimular cierto aire de superioridad, Augusto agrega:
-Lo corté en dos y lo sacamos a mano con mi hijo y mi cuñado.
En el subsuelo del edificio hay doce cocheras y están todas ocupadas. Pero perpendicular a la rampa de acceso, entre la caja de ascensores y tres columnas centrales, queda libre un espacio bastante grande, suficientemente grande como para emprender la tarea. Una mañana, después del invierno, Augusto concurre al Easy de Palermo y compra unas planchas de terciado fenólico, unos cuantos listones, algunas tablas, cola de carpintero y dos paquetes de tornillos de bronce auto roscantes. Pone un par de caballetes en el rincón del sótano elegido, cierra el lugar con un nailon transparente y acomete el desafío. Un mes más tarde el casco está completo.
Es un bote bastante grande, mide como cinco metros de largo y dos de ancho. Una vez calafateado y con una mano de imprimación por fuera y por dentro, el tipo decide sacarlo a la calle para llevarlo al Delta y probar la flotación. La mañana es primaveral, y Augusto ya siente el olor a río, ya imagina los juncos de la orilla hamacándose bajo el sol diáfano.
Carajo. El bote no gira por culpa de una de las columnas, la del medio. Es una columna que soporta el edificio de once pisos. No hay caso, concluye después de forcejear un rato con la ayuda de su hijo, así el bote no sale. Y ya alquiló el trailer, que viene en camino. Entonces Augusto recurre al ingeniero amigo, el que le da trabajo en las obras de construcción. Lo llama por teléfono y le plantea el problema: hay que demoler una columna, sacar el catafalco y volver a construirla sin que el consorcio se entere, le dice.
Esa misma tarde se encuentran en el subsuelo junto al bote varado. El ingeniero mira hacia arriba, estudia la disposición de las vigas que apean sobre la columna, mide a pasos el largo y ancho de las losas. Augusto espera con las manos apoyadas sobre la borda de la embarcación mientras el otro teclea unas cifras en su calculadora.
Habrá que reemplazar la columna por una estructura metálica capaz de sostener los once pisos, dice el ingeniero, un cálculo rápido arroja la siguiente solución: colocar dos perfiles doble T de veintidós centímetros de alto, soldados a ménsulas de acero sujetas a las columnas vecinas con anclajes químicos importados de Alemania. Sólo de materiales tenés unas veinte lucas. Y agrega: harán falta unos dieciséis puntales metálicos, cuatro andamios tubulares con sus respectivos tablones y dos ayudantes cancheros para montar el circo y terminar la operación en veinticuatro horas.
Augusto no queda convencido, pero agradece las molestias y lo invita a subir al departamento a tomar una cerveza. El ingeniero está apurado, tiene el auto en doble fila. Sube por la rampa y le hace notar a Augusto que la pendiente es importante, esa rampa es demasiado empinada para el largo del bote. No va a ser fácil sacarlo con el trailer.
Tiempo después, el ingeniero llama a Augusto por teléfono para contratar sus servicios: la cañería de calefacción de una casa en Boulogne se ha oxidado y hay pérdidas en varios ambientes, habrá que cambiarla por una nueva de material plástico termo fundible, toda completa, desde la caldera hasta los veintitrés radiadores. Siguen unos segundos de silencio en los que el bote parece flotar entre los extremos de la línea telefónica. Está presente y acecha como un animal depredador, pero el ingeniero prefiere no averiguar qué pasó con la columna, los perfiles y los anclajes alemanes. Augusto tampoco dice nada. Pero la curiosidad es muy grande y al final el ingeniero se anima, no resiste quedar en ascuas, sin saber si el edificio sigue en pie o si se rajó por todas partes y hubo que llamar a los bomberos y a Defensa Civil para evacuarlo.
-¿Y el bote? –pregunta con cautela.
-Ya está en el agua –responde Augusto.
-Ah –dice el ingeniero. Y se queda esperando.
En un tono que no logra disimular cierto aire de superioridad, Augusto agrega:
-Lo corté en dos y lo sacamos a mano con mi hijo y mi cuñado.
9/14
miércoles, 23 de agosto de 2017
jueves, 27 de julio de 2017
jueves, 20 de julio de 2017
lunes, 10 de julio de 2017
jueves, 25 de mayo de 2017
viernes, 19 de mayo de 2017
Aquilatado
el plátano
Resuena
en mi bemol la espuma inerte,
Mientras campanas volátiles
Invitan
a partir hacia otros mares.
Pero
de pronto
Emerges
de la sangre
Blandiendo
tus arpones…
Y
ocupas todas las esferas,
Las antesalas de la muerte.
Yo
ya no creo en tus promesas,
(Esas
voraces sanguijuelas insaciables.)
Entonces
te respondo:
No
hay ángeles sin nombre
Ni
arcángeles precoces,
No
hay cárceles de plumas
Ni
jaguares feroces.
Es
otro de tus trucos,
Uno más de tus delirios.
¿O es
otro laberinto,
Para
obligarme a ceder
Y
gritar
Pidiéndote
auxilio?.
El viejo fotógrafo persigue
al tigre en la jungla de Nepal. Desde hace quince años trata de obtener la foto
perfecta, pero la fiera es esquiva, y aún no ha conseguido capturar su
verdadera esencia en un retrato. El fotógrafo joven admira al viejo, lo
considera un maestro, aunque sabe que su perfeccionismo le impide publicar
trabajos de los que él, apenas un aprendiz, estaría orgulloso. Y entonces le
sigue los pasos tratando de emularlo.
Una mañana, cerca de un
arroyo, el viejo fotógrafo se enfrenta cara a cara con el tigre: la luz es
perfecta, el encuadre lo satisface, el reflejo de esos ojos dorados en el agua
harán la diferencia. Siente un hormigueo en la barba, una gota de sudor le baja
por la espalda. Por fin, después de tanto tiempo, logrará que su sueño se haga realidad.
Dispara su Nikon en el momento preciso, como un dardo certero, pero el animal
salta sobre él y le arranca la cámara de un zarpazo.
Al día siguiente, el
fotógrafo joven encuentra los restos del viejo. Buitres y roedores han pelado
los huesos durante la noche. La ropa hecha jirones y la mochila despanzurrada
completan la escena. A unos pocos metros, la Nikon está intacta. La foto del tigre, piensa el
joven, se venderá muy cara.
domingo, 7 de mayo de 2017
martes, 4 de abril de 2017
sábado, 18 de marzo de 2017
domingo, 12 de marzo de 2017
domingo, 26 de febrero de 2017
jueves, 16 de febrero de 2017
domingo, 22 de enero de 2017
Cuento del libro Contraluz, 2000.
PUNTO MUERTO
Me sentí como el
sentenciado a muerte en el cadalso. En este caso el verdugo tenía una cabeza
como de león, casi blanca, toda metida dentro del motor. El mameluco azul
manchado de grasa dejaba entrever una barriga voluminosa. Se incorporó, apoyó
los dedos gruesos como chorizos sobre mi guardabarros y me miró.
-El disco-, dijo-. Hay que
cambiarlo.
-Pero la otra vez … -balbucée.
-No da más, está clavado-,
sentenció, implacable.
Bajé los ojos y pregunté:
-¿No habrá manera?
-Mirá –dijo, y juntó las
manos como sosteniendo una pelota imaginaria-, el embrague es una cápsula así -hizo
girar las manos- con resortes que con el tiempo y el agua se pegan contra las
paredes, se clavan. A ver, si tengo uno por acá te muestro.
-Dejá, Leo, dejá -lo
interrumpí-. Hace seis meses me hiciste el mismo diagnóstico.
-¿Y porqué no lo cambiamos?
-Yo qué sé –mentí-, seguí
tirando, viste, me regulaste el pedal y aguantó.
-Ahora no hay tutía. En
cualquier momento se corta el cable.
-¿No se podrá engrasar?
-No, flaco. Hay que
desarmar el tren delantero y correr el motor para poder laburar -dijo
acariciándose la barba de tres días-. Encima tiene caja de quinta -agregó, y
señaló una parte que para mí era igual a las demás.
-¿Y con un poco de grafito?
-arriesgué.
-No hay remedio: esta vez no
te salvás de cambiar los cojinetes y el disco -respondió en tono concluyente.
Se quedó en silencio,
haciendo tamborilear los dedos sobre el guardabarros mientras miraba el motor
con cara de circunstancia. En el fondo del taller empezaron a martillar. El
perro de siempre se acostó en el aserrín que alguien había amontonado sobre una
mancha de aceite. Era el momento de hacer la pregunta. Traté de que mi voz no delatara
la ansiedad y arriesgué:
-¿Cuánto me va a costar?
Leo se cruzó de brazos,
fijó los ojos enrojecidos en una roldana que colgaba del techo y arrancó con el
discurso.
-Te pongo todo original.
Wobron. Nada de recambios, como hacen otros. Te muestro las boletas. Un juego
de cojinetes, una cremallera, el cable completo, el disco, la placa, un día
entero de laburo. Si no precisás factura son trescientos cuarenta mangos.
Mientras manejaba en
dirección a la Avenida Santa
Al día siguiente, antes de
poner el auto en marcha, coloqué primera sin apretar el embrague. Puse el
cebador al máximo, le dí a la llave de contacto y salí, a los corcovos. Así
anduve hasta la primera bocacalle, donde apreté el pedal y pasé directamente a
tercera. Traté de regular la velocidad para no parar en los semáforos. Aunque
me vi obligado a esquivar una moto con una maniobra peligrosa, conseguí
mantener la marcha sin tocar la palanca de cambios. En la Avenida puse cuarta sin
apretar el pedal, hasta el túnel. Allí no tuve más remedio: frené y quedé en
punto muerto. Cuando el semáforo dio luz verde arranqué en segunda, despacito.
Sin cambiar de velocidad llegué hasta la oficina. Me insumió unos veinte
minutos. Bastante mejor que lo que hubiera imaginado. Había usado el embrague
solamente tres veces.
Durante el almuerzo le
conté al Gordo sobre el presupuesto que me había pasado Leo. Con la boca llena
y sin quitar la vista del suplemento deportivo de Clarín, me dijo: “mejor
vendélo”, y tragó el resto de su cerveza.
Dos semanas me llevó
acostumbrarme. Cada mañana, después de calentar bien el motor, salgo en segunda
y me mantengo en esa marcha. Cuando veo que va a agarrarme un semáforo toco el
freno y pongo punto muerto sin pisar el embrague. De vez en cuando me paso la
luz roja. La cuarta no la uso más, de la quinta ni qué hablar. Marcha atrás es
un suplicio: trato de estacionar en lugares cómodos para embocarlo de punta.
Hay días en que para conseguirlo dejo el auto a seis o siete cuadras.
Hoy llegué al trabajo en noventa
minutos. Todo en primera. Me levanté dos horas más temprano, calenté el motor y
arranqué como siempre, a los corcovos. Vine por calles interiores, bien despacio.
Sólo dos veces tuve que poner punto muerto. Conseguí un lugar casi en la puerta
y, aunque hace frío, esta noche pienso dejarlo allí y volver a casa en
colectivo, así mañana puedo dormir hasta más tarde. Y uno de estos días voy a
verlo a Leo, me doy el gusto y le digo:
-Mirá , cabezota, lo bien
que me las arreglo.
viernes, 13 de enero de 2017
martes, 10 de enero de 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)