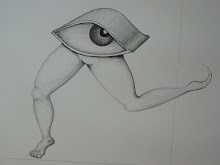CUENTOS
DE LA CUARENTENA
I
¡Vieja!
¡Hay alguien en el jardín del vecino!
Es
un tipo flaco, medio encorvado, vestido con una camisa color caqui y unas
bermudas gastadas. ¿Cómo entró? Desde que los viejitos de al lado se murieron,
la casa está abandonada. Habrá saltado el cerco del fondo colgándose de la rama
del ceibo, supongo. Y eso que está lleno de alambre de púas, de esos redondos
que parecen de un campo de concentración. Anda mirando para arriba el tipo,
hace visera con la mano. En la otra sostiene una gomera, una gomera hecha con
una horqueta de madera y un par de tiras de cámara de bicicleta. No tiene
medias, usa unos borcegos sin cordones del siglo pasado. ¿A ver? En el bolsillo
de atrás le asoma algo… parece un tubo. ¡Es una cerbatana! Anda cazando
insectos, o pájaros. Alimento proteico para agregar a la polenta. Es que está
difícil conseguir comida en esta pandemia global que nos castiga desde hace dos
meses y medio. Yo mismo he probado caracoles del jardín con perejil de la
maceta. Tienen gusto a tierra, pero como dice el refrán, cuando hay hambre no
hay pan duro. La otra tarde agarré el auto y me fui a pescar. Al río. Queda
lejos, pero la ilusión de comer un bagre o un sábalo fue más fuerte. Cuando ví
los surtidores de la YPF
con las mangueras cruzadas pegué la vuelta. Mejor guardar la poca nafta que me
queda para una emergencia. Aunque los hospitales están colapsados: no hay
personal ni insumos suficientes. Murieron muchos médicos, cientos de
enfermeros… ¡Uy! Le pegó a una paloma. La bajó de un hondazo, y es grande y
gorda, de esas que parecen faisanes. Le está retorciendo el cogote para
llevársela. Yo lo espero a la salida, le aplico una doble Nelson y se la
arrebato en un abrir y cerrar de ojos. Después me atrinchero en mi casa, la
desplumo y nos la almorzamos con la patrona, con huesos y todo. Hace tiempo que
la solidaridad se fue al carajo. Subsiste el más fuerte, o el más vivo.
Subsiste
el que caga a su vecino.
II
Que
no me falte vino, es lo único que pido.
Se
me partió una muela al masticar el cogote de la paloma que robé ayer, y el
dentista tiene cerrado el consultorio. No importa, masticaré del otro lado. O
comeré salchichas con puré, sopa y yogur bebible.
Ayer
saqué el auto para ir hasta el chino del Bajo… ¡hace un ruido tremendo a fierros
sueltos cuando pasa los lomos de burro! Será un buje o una bieleta, yo qué sé.
Me tiré boca arriba debajo de la trompa y le rocié WD 40 por todas las partes
sospechosas. Y sigo tirando, sin seguro, porque como ando por calles vacías en
cinco o seis cuadras a la redonda, al seguro del auto lo di de baja.
Se
me acabó el ansiolítico, qué mal momento, pero no me atrevo a entrar en la
farmacia llena de bichos. Me las arreglo con valeriana que compré en la
dietética. Es natural y más barato.
El
club está cerrado, no le pago.
La
garita de vigilancia está vacía, no le pago.
La
doméstica no viene desde que los colectivos solo llevan pasajeros sentados, no
le pago.
Luz,
gas, agua y teléfono no me los pueden cortar por ley o DNU o como se llame. No
les pago.
No
me corto más el pelo, suspendí el repartidor de diarios y el sodero. Hago yoga
por teléfono y camino por el balcón. Con todo lo que ahorro compro más y mejor
vino. Los polifenoles, los taninos, el alcohol y las propiedades organolépticas
del vino tinto son el mejor escudo contra el virus.
¡Que
no me falte vino!
III
Las
hormigas se preparan para el invierno. Cortan, cargan, transportan y acopian
hojas verdes que ingresan en el hormiguero. El hormiguero es el culo de la
tierra, un agujero negro por donde entran y salen, salen y entran las malditas
hormigas que podan mis plantas y no hay veneno que las detenga. Como estoy todo
el día en casa, me dedico a perseguirlas, a estudiar sus hábitos, a
obsesionarme con liquidarlas. Y como el vivero de la avenida está cerrado a cal
y canto por la pandemia, y en la ferretería de la esquina hay cola y solo
aceptan efectivo (los cajeros automáticos están contaminados y la gente se
amontona peligrosamente para retirar unos mangos), entonces probé con agua
hirviendo, con vinagre, con lavandina, con insecticida en aerosol que me sobró
del año pasado, con la manguera hasta inundar el hoyo y sus alrededores, con
borra de café y con pimienta negra de un paquete que venció hace tres años.
Hasta se me ocurrió tirarles el aceite usado de las milanesas, muy, muy
caliente, inspirado en lo que le hicimos a los ingleses en las invasiones de
1706. Pero no hay caso, al día siguiente la fila está activa otra vez. Son
porfiadas, testarudas, son suicidas. ¡Y muy voraces! No tienen conciencia de la
muerte, su instinto las obliga a trabajar sin descanso para abastecer el
hormiguero antes del invierno. Y yo me despierto temprano, antes de que
amanezca, y voy con la linterna a revisar el resultado de mi última estrategia.
Pero me encuentro con un camino serpenteante atiborrado por un ejército de
hormigas, y el hoyo lo han abierto en otro lugar, debajo de una piedra. Me
están tomando el pelo estas hijas de puta.
¿Y
la cigarra? Ella sigue cantando en el árbol del vecino. Y su canto suena claro
y fuerte. Más fuerte que antes de la pandemia. ¿O es el silencio de cementerio
que se instaló con la cuarentena lo que produce ese efecto? ¿No será la cigarra
como esos predicadores de pacotilla que se multiplican en las redes sociales, que
pontifican sobre el cambio de paradigma, el regreso a la madre tierra y la
influencia astral de los planetas que deciden el destino de toda la humanidad? Porque
ella también anuncia un futuro más espiritual y menos consumista. Ella, en vez
de acumular y atesorar como las hormigas, simplemente canta. Y cantará hasta
morir.
O
hasta que las hormigas se la coman viva.
IV
Es
viernes, pero ayer me avisaron que el supermercado Coto de la vuelta está
cerrado: una cajera dio positivo en el test de coronavirus. Son tantas que
tendría que tener muy mala leche para que justo sea la que me atendió la semana
pasada. Qué lástima, tenía ganas de hacer una carnecita a la parrilla, el día
es francamente peronista y con este calor es obvio que dios es argentino.
Además, ya estoy harto de arroz y fideos.
Hago
memoria: fui tres veces al Coto antes de pascua. La primera elegí la caja de
quince y me tocó la rubia grandota con nariz de loro. Pagué con tarjeta de
débito y retiré tres billetes de esos recién horneados que cada día valen
menos. La segunda vez me atendió una gordita, rubiona y de pocas palabras. Pero
muy amable. Era el domingo de Pascua y recuerdo que le sugerí: ¿por qué no les
piden a quienes retiran dinero en efectivo (cash back le llama el banco) que
donen un 50 o un 100 para las cajeras que le ponen el pecho a las balas? Sonrió
y no dijo nada. Pagué con crédito. La tercera vez fue hace muy poco, espero que
no sea esta última la contagiosa, porque encima no me acuerdo de su cara ni de
nada. Sé que compré una bondiola para la olla y dos vinos medio berretas ya que
no había ningún descuento. Y fue hace tres o cuatro días… ¡Peligro!
Plan
B entonces. Me voy al bajo en mi auto, el
que hace ruido a fierros sueltos en los lomos de burro, a comprar
fiambre. Con gorra, barbijo doble y en los ojos las antiparras que uso para
nadar en la pileta del club en verano. Todos los orificios –los de la cara,
vamos– bien tapados. Y compro cien de paleta y cien de queso de máquina:
tristísimo. Me recuerda cuando en mis épocas de obra se acercaba el fin de quincena
y el viernes los muchachos no hacían el consabido asado. Hoy comemos fiambre
ingeniero, me decía el capataz, ¿podemos hacer horario corrido para salir una
hora antes? Bueno, pero ojo cuando lleguen a la casa, por si acaso entren
silbando bien fuerte. Se reía el paraguayo, el patilana era viejo conocido de todos. Y se iban temprano a “hacer
salario”, o sea a embarazar a la patrona y asegurarse el salario familiar por
varios años.
De
vuelta paso por el Coto, me interesa ver cómo es eso de las 48 horas de
“sanitización”. Hay dos camiones descargando. Será para abastecer las góndolas
antes del fin de semana, pienso. Pero no… ¡Está abierto! Estaciono en el lugar
reservado para discapacitados (igual la playa está desierta) y entro, ansioso y
expectante. La parte de la carne rebosa de mercadería: cargo un corte de ojo de
bife, cuatro chorizos y una morcilla rosca para el asadito. Agrego pan y una
bolsa de carbón. Estoy muy, muy contento… ¡No hay nadie en los pasillos! Ni
siquiera los pelmazos de los repositores. Pensar que anteayer la cola daba
vuelta a la manzana.
Las
cajeras son desconocidas, se ve que las trajeron de otra sucursal para evitar
contagios, o para despistar a clientes atentos como yo. Una morocha me hace
señas para que me acerque a su puesto. Amigo, es linda y joven, tiene ojos
negros, rasgados, y el barbijo le da un aire de odalisca. Me la imagino
haciendo la danza del vientre en otro lugar con música y luz más apropiada.
¿Tique común? (como no me conoce es la pregunta obligada, las otras ya saben
que para mí siempre es tique común.) Paso la carne y el carbón y entonces me
animo a preguntar: ¿Cuál es la cajera que se contagió el virus? Todos los
empleados del Coto saben perfectamente quién es, y aunque tienen orden de
ocultarlo, mientras escanea los chorizos, la odalisca me dice: una rubia alta,
grandota. ¿La de la nariz aguileña? pregunto, y aplico los dedos formando una C
sobre mi barbijo, que ya soporta un aumento considerable en el pasaje de aire
fruto de la inminente taquicardia. Sí, ésa misma, responde. ¡Cagamos! Es la que
me dio los tres billetes nuevos y el plástico manoseado el viernes antes de la Pascua.
Ahí
mismo me persigno e improviso un rezo:
“San
Coto, protege a este leal cliente y presérvalo del virus ponzoñoso, tú que eres
pleno de misericordia, perdona nuestras
ofensas, así como nosotros perdonamos las medidas cuestionables del gobierno y
los desacatos de nuestros hermanos, y no nos dejes caer en las garras de la
pandemia, mas líbranos del mal, amen.
Bendito Coto: ten piedad de nosotros … ¡Soy mayor de sesenta!”
V
Detesto
el olor a lavandina. Me he puesto muy sensible a los olores, a los ruidos y a
la comida picante. ¿Será que la vejez me está reblandeciendo? ¿O será que tal
vez estoy mutando a un señor digamos… “delicado”?
Cada
vez que vuelvo a casa con la compra, mi mujer me está esperando con los guantes
de látex, el barbijo reforzado, la botella plástica devenida en careta a prueba
de escupidas y la gorra de baño que cirujeó del hotel Windsor Copacabana. Me
espera en el porche con las manos en alto, como un cirujano preparado para
entrar en quirófano. Y eso no es nada: ya tiene lista la palangana grande con
mucha lavandina diluida en un poco de agua. Trato de zafar del olor y la
inspección inminente, pero ella, sin solución de continuidad, me fumiga de pies
a cabeza con el Lysoform que antes solo usábamos para desinfectar el inodoro.
Sacate las zapatillas, poné el buzo al sol, lavate bien las manos, los brazos y
la cara, o mejor duchate con agua bien caliente que liquida todo intento de
contagio, me ordena. Y tengo que obedecer, es mejor prevenir que curar, o
debería decir: es mejor prevenir que infectar, sobre todo infectarla a ella que
tiene antecedentes de asma y bronquitis cuando llega el invierno. Y ya las
hojas están cayendo de los árboles, son como barquitas de papel, amarillas,
ocres y naranjas. Entonces hago este razonamiento: ella es más joven, ¿qué son
un par de meses en los veinte o treinta años que le quedan? Pero yo tengo menos
camino por recorrer, este encierro para mí vale el doble, o el triple. El
gobierno podría autorizar la famosa “salida higiénica”, pues creo que yo, aunque tenga sesenta, ya estoy
inmunizado. Por la cantidad de alcohol que ingiero, y por los cigarrillos
negros llenos de nicotina que fumo de a veinte por día: esos charutos sin
filtro que ahuyentan hasta el bicho más endemoniado. Pero le hago caso. Ella es
la jefa, y la verdad es que estamos dándole batalla al patógeno invasor, es una
lucha mancomunada y solidaria, de todos y de todas, y estoy seguro de que la
curva no va a dispararse para arriba, es más, como dios es argentino, es
probable que no lleguemos a ningún pico (perdón amigos chilenos por este
término). Yo creo que la epidemia se retirará con la cola entre las patas en
busca de otros puertos, y habremos aprendido una lección que marcará un antes y
un después en la historia de nuestra bendita y maltratada patria: la enseñanza
de que juntos…. ¿Juntos? Nooo, pará, pará la mano, esa palabra ya ha sido tan
manoseada por los de más acá y los de más allá que mejor evitarla. Elegí otra,
el idioma español es rico, riquísimo. Hay una muy linda, con significado
ambivalente, pero llena de segundas y terceras lecturas: la palabra Fin.
VI
Ya
perdí la cuenta de las semanas, o meses,
que está durando este encierro llamado cuarentena. Parecen siglos.
Amanece
fresco y soleado, con una temperatura benévola, aunque ayer empezó el invierno.
Este clima me inspira para salir a hacer ejercicio, que buena falta me hace. Ya
sé que no se debe, pero a mí siempre me gustó romper las reglas y traspasar los
límites, y si decido escaparme para ir caminando hasta el río, es obvio que
estaré violando la “aislación-social-preventiva-obligatoria”. Pero no importa,
peor será que se me tapen las arterias con todos los alcoholes que tomo y todas
las porquerías que como. Y por la falta de sexo, sobre todo eso, la abstinencia
sexual es nociva para la salud de las coronarias. Pero pasa que ella está
imposible, está repelente, que no me acerque a menos de dos metros, me frena
cuando la busco. Y entonces duermo en el cuartito del fondo, donde están las
herramientas, el lavarropas y la hidrolavadora que compró por Internet para
desinfectar la vereda. Sin televisor y con unos chifletes de la san puta que se
cuelan por la ventana de noche. Pero bueno, resisto, hoy está lindo el día y me
calzo las zapatillas, el gorro de lana, el barbijo y los anteojos negros. Me
espera un paseo de hora y media con un descanso saludable frente al río.
Documentos,
ordena el oficial.
Mientras
revisa mis datos, me amonesta: ¿no sabe que es obligatorio quedarse en casa? Es
grande, fornido, tiene un bigote como un cepillo, y el uniforme azul y celeste lo
asemeja a una ballena. La careta transparente debajo de la gorra se empaña cada
vez que respira.
Pero
el presidente dijo que cinco, o diez cuadras… El presidente dijo cinco, me
corta autoritario, y usted tiene domicilio en –mira el reverso de mi DNI– Ibañez
al 400, o sea, a ver, son como veinte o treinta cuadras.
Escúcheme,
oficial… ¡Subprefecto!, me corrige con una especie de ladrido, y se guarda mi documento
en el bolsillo. Escúcheme Subprefecto, le digo en un tono de sumisión total, el
cardiólogo me aconsejó caminar todos los días, a una cuadra por minuto, hasta
que las pulsaciones me suban a 120. Vas a ver cómo te suben a 200 cuando te
meta en el calabozo con los otros vagos, dice mirándome fijo. Siento que se me
aflojan las nalgas, pero me aguanto, esto no puede ser verdad, estamos en
democracia, este turro me está corriendo con la vaina. Me ajusto el barbijo y
respiro tres veces. Más atrás, sentados sobre unos troncos que trajo el río,
hay dos tipos más: uno uniformado pero sin gorra, con una bocha reluciente como
un farol, y el otro con una pechera verde que tiene toda la pinta de ser es un
barrendero municipal. Veo una botella de cerveza medio llena en el suelo, junto
a una mesa improvisada con una placa de
terciado fenólico apoyada en cuatro bloques de hormigón que sobraron de
alguna obra. Sobre la mesa, un mazo de cartas.
Te
voy a tener que dejar demorado, pibe, me dice bigotón. De pibe no tengo nada,
pienso, pero intuyo que el tono está variando al modo “cómo arreglamos”.
¡Demorado!, respondo dando un respingo. Y sobreactuando
el sobresalto, pregunto: ¿Demorado cuánto?
Hasta
que hable con el Prefecto, contesta seco.
Pero
oficial –me fulmina con la mirada– no traje el móvil, mi esposa se va a
preocupar, ¡soy cardíaco! ¿No podríamos charlarlo?
Se
da vuelta y encara hacia los otros dos que se pasan la botella de mano en mano.
Muchachos,
óiganlon a éste, quiere charlar, ja ja, ¿qué les parece?
Los
dos se ríen, parecen buena gente, y la costa del río está tan verde, y la marea
está tan alta, el agua tan limpia, los pajaritos cantan, las abejas liban las
flores, solo falta una parrilla con chorizos y un tetra de tinto para que me
sienta en el paraíso.
Preguntále
si juega al truco, dice el barrendero.
Sí
que juego, contesto dando un paso al frente. Vamos, agrego, así la espera se
nos pasa más rápido.
Bigotón
me toca el pecho con el índice y me grita:
¿Nosss?,
¡Nos las pelotas!
Quedo
temblando, ya no escucho los pájaros ni las abejas y creo que me salpicó con
gotas de saliva a través de la careta. En eso estamos cuando, de golpe, mete la
mano en el bolsillo, me entrega el documento
y ordena:
Vos
sentáte ahí. Jugás con el pelado.
VI
Aburridos
como ostras, miramos la telenovela de la tarde en el canal Volver del cable.
Resumo el argumento lo mejor posible:
La
mujer en cuarentena se pone pesada, cargosa, gimiente, controladora, gritona,
histérica, insopor-table. Su marido aguanta, aguanta, aguanta. Él también está
harto de no asomar el hocico a la calle, de vegetar todo el día mirando la tele
y el celular. Y de engordar como un cerdo, un cerdo sobrealimentado en un feed
lot. Abre la heladera: hay un pote de yogurt medio vacío, una planta de lechuga
marchita y un limón. Por suerte escondió un paquete de galletitas tipo las Don
Satur de grasa, y lo abre y se sienta en el banquito de la cocina a mirar
Crónica TV y a tomarse la última botella de tinto. Se da el gusto, aunque sea
la hora de almorzar, porque cuando trabajaba en las obras (hay un flash back en
blanco y negro) apenas tenía tiempo para un sándwich de mortadela, una coca y
un desabrido café instantáneo.
Ya
van sesenta y siete días de aislamiento, se está haciendo largo el encierro, se
queja él en voz alta, y en eso aparece ella y le grita que pare de tomar tanto
vino. Lo mira desafiante, con los ojos entrecerrados como una harpía, pero él
no se inmuta y se sirve otro vaso. Hasta el borde. Es igualita a su mamá, o sea
su suegra, piensa el tipo (se abre una ventana con la cara de la vieja), esa
manipuladora que nunca aprobó la elección de su hija (él se lo dice con el
máximo de maldad posible, se lo dice en voz demasiado alta). Entonces ella se
acerca, le apunta con el cuchillo grande, y con la otra mano le arrebata la
botella para vaciarla en la pileta atiborrada de platos sucios.
Él
se toma el vino de un trago, se incorpora y la encara. El cuchillo, con la hoja
triangular y brillante, tiembla en la mano de la mujer, ella ha levantado el
brazo y ya está blandiéndolo sobre la cabeza de su marido, como una guillotina
alta y filosa dispuesta a caer y salpicar toda la cocina de sangre. Pero con un
movimiento rápido él le asesta una trompada en el abdomen. Ella se dobla en dos
como una planta vencida por el peso de los años, agacha la cabeza y parece que
va a vomitar toda la bilis acumulada en el encierro. Entonces él, como
sosteniendo un hacha imaginaria, junta los puños y los alza para descargar un golpe
mortal sobre la cabeza de la desdichada.
Una
menos, dice, y se sienta en el banquito a terminar el paquete de galletitas.
El
canal Volver es demandado por las feministas agremiadas en el movimiento Ni una
menos, pero como la justicia no trabaja por la pandemia, no pasa nada. Como
siempre.
VIII
“Abrazame
Madre del dolor
Nunca estuve tan lejos
De tu cuerpo…”
Los
versos de mi admirado Spinetta en el tema de Pescado Rabioso resuenan en mi
cabeza y parecen premonitorios. Porque no es lo mismo el Whatsapp, el Skype, o
el Zoom, que el abrazo cuerpo a cuerpo, carne contra carne, labios sobre
labios, pelvis junto a pelvis.
¿Estará pensando en mí? Con el marido y los chicos en casa las tareas domésticas se multiplican. Y nuestra relación –clandestina, adúltera y, para algunos, excomulgable– hoy parece tan, pero tan lejana. Esta limitación de desplazarse libremente que ya lleva, ¿cuánto? ¿tres meses?, me llena de dudas, tengo el presentimiento de que lo nuestro se enfrió. Le escribo y no contesta. Seguro que con la distancia forzosa se ha replanteado el tema y tomó una decisión: cortar. Y cómo extraño sus manos, su pelo, sus piernas… ¡Cómo añoro perderme en el abismo de su boca! Por eso necesito verla. Para consentirla, acariciarla, seducirla, y que vuelvan los chats diarios, los videítos inflamables, las escapadas furtivas a la hora de la siesta… Para que vuelva a mi cama, vamos.
Pero la cuarentena es inviolable. Salís a la calle y te detienen, te demoran, te preguntan, te exigen el salvoconducto. Por otro lado, ella no está sola. Y yo lo mismo. Entonces la cité en el supermercado y nos besamos entre las góndolas, vulnerando toda precaución y todo recaudo. Volaron los tapabocas, las manos buscaron los rincones más secretos, el abrazo postergado se transformó en beso, en beso húmedo, voraz, inclaudicable. Y la canción de Arjona no nos detuvo, aunque los dos lo detestamos, la urgencia del contacto físico eclipsó el mundo que nos rodeaba. Eso fue hace dos semanas, después ya no quiso saber más nada: hay miradas detractoras, espías al acecho, capaces de denunciar este tipo de efusividades prohibidas. Y aunque yo lo deseaba, no se repitió.
Pero no pierdo la esperanza. Sé que al final de este martirio volveremos a encontrarnos, volveremos a brindar en los lugares que solíamos frecuentar. Porque el zorro pierde el pelo pero no las mañas, dice el refrán.
¿Estará pensando en mí? Con el marido y los chicos en casa las tareas domésticas se multiplican. Y nuestra relación –clandestina, adúltera y, para algunos, excomulgable– hoy parece tan, pero tan lejana. Esta limitación de desplazarse libremente que ya lleva, ¿cuánto? ¿tres meses?, me llena de dudas, tengo el presentimiento de que lo nuestro se enfrió. Le escribo y no contesta. Seguro que con la distancia forzosa se ha replanteado el tema y tomó una decisión: cortar. Y cómo extraño sus manos, su pelo, sus piernas… ¡Cómo añoro perderme en el abismo de su boca! Por eso necesito verla. Para consentirla, acariciarla, seducirla, y que vuelvan los chats diarios, los videítos inflamables, las escapadas furtivas a la hora de la siesta… Para que vuelva a mi cama, vamos.
Pero la cuarentena es inviolable. Salís a la calle y te detienen, te demoran, te preguntan, te exigen el salvoconducto. Por otro lado, ella no está sola. Y yo lo mismo. Entonces la cité en el supermercado y nos besamos entre las góndolas, vulnerando toda precaución y todo recaudo. Volaron los tapabocas, las manos buscaron los rincones más secretos, el abrazo postergado se transformó en beso, en beso húmedo, voraz, inclaudicable. Y la canción de Arjona no nos detuvo, aunque los dos lo detestamos, la urgencia del contacto físico eclipsó el mundo que nos rodeaba. Eso fue hace dos semanas, después ya no quiso saber más nada: hay miradas detractoras, espías al acecho, capaces de denunciar este tipo de efusividades prohibidas. Y aunque yo lo deseaba, no se repitió.
Pero no pierdo la esperanza. Sé que al final de este martirio volveremos a encontrarnos, volveremos a brindar en los lugares que solíamos frecuentar. Porque el zorro pierde el pelo pero no las mañas, dice el refrán.
Y
para terminar, cierro con los versos, geniales, de la misma canción de
Spinetta:
“Amanece...
y hay resignación.”
IX
Desde
que estoy solo en casa hay paz. Ahora puedo desayunar tranquilo a la hora que
se me dé la gana, y mirar por la ventana el jardín lleno de hojas que nadie
está obligado a levantar. Me visita el zorzal, el benteveo, la paloma renga y
el hornero, y como ella no está para podar los arbustos y las enredaderas, el
jardín se llenó de mariposas, abejas, mangangás y libélulas, pero también se
llenó de hormigas. Las dejo, pobres, que coman, que se preparen para el
invierno.
Mi mujer se fue al departamento que era de su
vieja, y, por suerte, se lo llevó a Maxi. Maxi es el hijo que tuvo con el
primer marido, un huevón de veintidós años que se pasa el día durmiendo, pero
que de noche se queda en la compu hasta las cuatro o cinco de la mañana. A
veces vive con el padre, aunque la mayor parte del tiempo está acá en mi casa
rompiéndome las pelotas.
De
pronto suena el teléfono: no contesto. Miro el celular, está apagado. Es el
fijo, y al minuto suena de nuevo. Parece que alguien quiere comunicarse… ¡es
ella, la bruja! Es mi esposa que me anuncia que esta misma noche estará de
vuelta. Trato de disuadirla, pero no me deja. Dice que en el edificio viven
unos médicos y una enfermera, y los vecinos se han puesto en pie de guerra por
temor al contagio. ¿Y vos qué tenés que ver con eso?, le pregunto. Yo nada,
pero también tengo miedo. Así que vuelvo. Con Maxi. No, qué hincha bolas, se me
escapa sin darme cuenta. ¿Cómo? grita en una nota aguda. Te lo advierto, si no
lo tratás bien a él y a mí te meto una denuncia por maltrato y vas en cana.
A
eso de las ocho y media llegan, con los bolsos, un par de botellas de cerveza y
la play station. ¿Y esta quién es?, pregunto mientras una especie de zombie
vestida de negro con el pelo verde se mete adentro detrás de Maxi. Calza unos
zapatones mezcla de zuecos y zancos. Es la novia de mi hijo, me responde mi
mujer empujándome para que le deje la puerta libre. Y luego, mirándome con
suspicacia, agrega: ¡Ni se te ocurra!
Al
día siguiente invento una salida: me voy a la farmacia de la avenida para
ventilarme el cerebro. Camino esas cinco cuadras respirando el aire frío y
limpio, no hay autos casi, y la estación de servicio YPF sigue con las
mangueras cruzadas. La ferretería está abierta, dos o tres personas con el
barbijo obligatorio esperan afuera para ser atendidas. Llego a la farmacia y
hay una fila de gente -separada por la distancia reglamentaria de un metro y
medio- en la vereda. Mejor, pienso, así tardo más y me entretengo sin que me jodan
los nervios mi mujer, su hijo vago y la novia zombie. Quince minutos más tarde,
entro. Está todo el equipo detrás del mostrador: la rubia, las dos morochas, el
peladito y el otro pelado con cara de malo, todos munidos de sus caretas
profesionales transparentes, y todos con guantes de látex blancos, impolutos.
Un alambre con la cinta de peligro medio enroscada tipo guirnalda impide
acercarnos a menos de un metro, me da gracia, es como el alambre boyero que se
usa en el campo para contener las vacas, solo que éste no tiene corriente, eso
espero.
Me
atiende la morocha bajita. Se ha pintado los ojos como una india, y ese pelo
negro que tiene, lacio, con flequillo, reluce bajo los tubos de neón como si
fuera una peluca de muñeca. Le muestro el celular con la receta que me mandó la
doctora para el descuento de la prepaga. Ella lo mira desde lejos, entrecierra
los párpados y me anuncia: “no te la puedo tomar, no dice tratamiento
prolongado”. ¿Cómo? Si ayer se las mandé por mail y ustedes no dijeron nada,
protesto levantando la voz como es mi costumbre. Shhh, no te preocupes, me dice
la morocha estirándose sobre el mostrador para estar más cerca, tiene un par de
lindas tetas, advierto. Y casi en un susurro agrega: yo te lo vendo igual, te
hago una nota de crédito y cuando tengas la receta completa venís y podés
llevarte lo que quieras cuando quieras. Me mira con aire picaresco y repite:
“lo que quieras cuando quieras”. Pienso en la bruja, en Maxi y en la chica de
pelo verde. Supongo que eso no incluye a la empleada, le digo sonriendo como un
idiota. No creas, me contesta, eso podemos arreglarlo. Aunque no traigas la
nota de crédito.