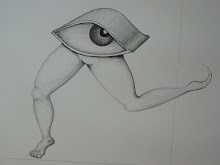EL PODER DE LA SOMBRA
Entraba luz por la ventana,
me desperté y ya la sombra estaba sobre mí, estudiándome. Y no era cualquier
sombra, era mi sombra, que había trepado
a la cama y me miraba atentamente. Supuse que sería la secuela de una pesadilla
y, con esa esperanza, caminé hasta el baño, me lavé la cara y me miré en el
espejo. Pero ella asomó su masa informe y oscura por encima de mi hombro.
Cuando empezó a hablarme la
cosa se puso densa: me enrostraba cuestiones que yo creía sepultadas en mi
inconsciente, las traía a la luz, ventilándolas, temas que yo hubiera preferido
no desenterrar jamás. Y era persistente, me seguía a todas partes murmurando
por lo bajo, a veces hasta me gritaba. Era incansable en su acoso.
Pasaron los días y la
tortura se hizo cada vez más insoportable, aunque por la noche, encerrado en mi
dormitorio, ella desaparecía. Los días nublados me daba un respiro, pero en
cualquier lugar con luz artificial el asedio recomenzaba. ¿Viste que habla
solo?, decían a mis espaldas. Qué irritable está el jefe, oí que comentaba mi
secretaria. ¿Qué te anda pasando?, preguntaban mis amigos del gimnasio. Y ella en
el suelo, burlona, esperando la oportunidad para enroscarse en mi cuello,
hablarme al oído y destapar algún recuerdo abominable.
Probé de todo. Ayuno,
alcohol, somníferos. Solvente, repelente de insectos, goma de borrar, sal de
limón. Le di con un hacha, traté de encerrarla en un ropero, pasé horas en una
cámara frigorífica. Durante semanas anduve con una linterna que la neutralizaba
en parte, pero no fue suficiente, lo que quedaba fuera del foco se movía como
una ameba, parecía reírse de mí y no paraba de hablar. Me anoté en una pileta
climatizada, ya que descubrí que bajo el agua la maldita me dejaba en paz. Entonces
nadaba un par de horas todos los días y volvía a ser dueño de mis pensamientos.
Pero en el vestuario la muy terca reaparecía y me ponía verde de rabia o rojo
de vergüenza.
¿Médicos, psicólogos,
psiquiatras? ¿Curas, brujas, hipnosis, exorcismo? Nada dio resultado. El poder
de la sombra era invencible. Tenía que escapar. Lejos, tal vez a las montañas, donde
no hubiera sol ni civilización. Dejar atrás mi vida de martirio.
Una tarde de otoño me subí
a la moto y aceleré hacia la autopista. Ciento cincuenta, ciento setenta,
doscientos kilómetros por hora marcaba el tacómetro de la BM. La ruta era una cinta de
plata que se perdía en el infinito. Creí que la sombra no podría alcanzarme a
semejante velocidad. Error. Ella se sentó sobre el parabrisas, me miró de
frente y me dijo: “Sólo cuando tú sepas quién eres dejaré de hostigarte.” Le
pegué un cabezazo para espantarla, la moto derrapó, salió fuera de pista y se
estrelló contra un árbol. Quedé tendido boca arriba sobre el pavimento. A
medida que mi respiración se fue aquietando noté la mancha informe y oscura
debajo de mi espalda. Ya no se movía, la sombra se había convertido en una cosa
inerte, muerta. Al fin lo logré, me dije. Pero miré mejor: la mancha era mi sangre.