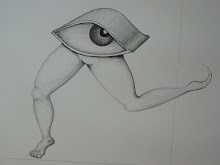miércoles, 21 de diciembre de 2016
martes, 13 de diciembre de 2016
lunes, 12 de diciembre de 2016
GUITARRA NEGRA
“Blues Night” decía el
afiche, y se veía a una mujer joven con una Gibson Les Paul negra entre los
brazos.
La cita había sido en
Chicago, o en New Orleans, ya no recuerdo, pero lo cierto era que el show
anunciado se daba en uno de los lugares emblemáticos del género, y los músicos
que acompañaban a la chica eran pesos pesados del blues local.
Resultaba curioso, casi
incoherente quizás, ver aquel anuncio (prolijamente enmarcado y protegido por
un vidrio amarillento) colgado en la recepción de un hotel con aire de castillo
medieval en los confines de Uruguay. “Es la hija del dueño”, me dijo una mucama
que salió por una puerta vaivén con una fuente repleta de frutas tropicales.
Según Tripadvisor, la Hostería Fortín de
San Miguel está ubicada sobre una línea de energía que cruza Uruguay de Sur a
Norte conectando Piriápolis con la
Sierra de San Miguel, cerca del Chuy, casi en la frontera con
Brasil. El edificio colonial de dos plantas, construido enteramente en piedra
en 1945, consta de nueve habitaciones y está rodeado por un parque salpicado de
símbolos esotéricos y piedras con supuestos poderes mágicos. Un lugar apartado
del ruido, con noches estrelladas, caminatas distendidas y una cocina casera de
calidad excepcional.
Esa tarde, después de un baño
en la piscina ubicada detrás de la
Hostería (una piscina nada pretenciosa, llena hasta el borde
con el agua energizante surgida de las profundidades del acuífero guaraní),
saqué una silla de mi cuarto, la coloqué en un rincón soleado de la galería que
balconeaba sobre el parque y me puse a templar la guitarra, la guitarra
española que llevé a aquel “retiro espiritual”. Minutos más tarde apareció una
mujer con una niña de diez o doce años envuelta en una toalla blanca. Las había
visto un rato antes en la pileta, y ahora subían a una habitación vecina a la
mía. Su cara me resultó familiar, y cuando se acercó a escuchar mis arpegios
caí en la cuenta de que esa mujer era la chica del afiche. Los años no habían
pasado en vano, pero ella aún conservaba una chispa adolescente en la mirada.
“Andá a ducharte”, le dijo a la niña, “y no robes chocolates del frigobar”. Le
pregunté si tenía ganas de tocar un poco. “Hace tantos años que no lo hago”,
dudó moviendo la cabeza. Pero sus ojos transmitían lo contrario. Le entregué el
instrumento y probó unos acordes. “Esperá que me corto las uñas”, dijo, y
desapareció durante un par de minutos. Cuando volvió le pasé la guitarra y
ensayó unas progresiones bluseras. Después se largó a tocar un tema de Muddy
Waters, cantándolo con voz grave, algo áspera, llena de matices. Y esa noche,
en el bar, me contó su historia.
“No te imaginás lo que fue
tocar con Albert King”, me dijo Sandra mientras degustábamos unos mojitos
acodados en la barra del bar. “Y en un lugar tan especial, no más grande que
este comedor”, agregó señalando hacia atrás. El salón era espacioso, tenía
techos altos con gruesas vigas de madera y lámparas de hierro forjado en las
paredes de piedra. El piso también era de piedra, y una docena de mesas
impecablemente vestidas con manteles rojos y blancos esperaban a los huéspedes
para la cena. “Y lo máximo fue que me firmara la guitarra”, agregó con un dejo
de tristeza.
Había estado de gira por
Estados Unidos tocando en cuanto boliche estuviera disponible, y luego de dos
años intensos ganó cierta reputación con un trío llamado Sandra & the
Scorpions. Llegó a compartir escena con algunos legendarios músicos negros,
como King, Taj Mahal o Dixon. Pero en Baton Rouge quedó embarazada y el padre,
un contra bajista borracho y adicto a la heroína, desapareció. Entonces su
carrera quedó trunca. Y la necesidad de un hogar, una familia, un sitio
tranquilo para educar a su hija y un abuelo protector pudieron más que su
pasión por el blues.
“¿Y la Gibson negra?”, pregunté.
Me respondió en un susurro, con un brillo acuoso en los ojos:
“Tuve que mal venderla
cuando volví. La compró un tipo de Buenos Aires.”
Años después regresé al
Uruguay con mi flamante esposa. Mientras recorríamos un camino de tierra entre la Ruta Interbalnearia
y Punta Colorada, en las afueras de Piriápolis, nos sorprendió un cartel
improvisado que rezaba: “Esta noche blues con Sandra Cubelo y su cuarteto.” No
había duda: era ella. Enfilé el auto en la dirección que indicaba la flecha y
llegamos a un lugar inclasificable, mezcla de restorán, galería de arte y
teatro precario, un lugar simpático enquistado en una zona baja con vista al
cerro Pan de Azúcar. Faltaban cuatro horas para el concierto, pero decidimos
quedarnos. Cenamos pescaditos fritos con cerveza en el puerto, caminamos un
rato por los muelles y por fin retomamos el camino de tierra hasta el desvío
que nos llevó al boliche. El mínimo escenario –una tarima alfombrada en un
rincón de la sala- estaba iluminado con velas y lamparitas de colores, y ya
había varias mesas ocupadas esperando a la banda. El ruido de los
amplificadores y el murmullo de la gente me predispuso bien, y no pasó mucho
tiempo hasta que los músicos ocuparon sus puestos. Enseguida apareció Sandra,
con jeans gastados, camisola de bambula y una guitarra eléctrica que adiviné de
procedencia china. Largaron con un boogie, y el conjunto sonaba bien, con
“groove”, con profesionalismo, y los fraseos de la guitarra en el primer solo
arrancaron aplausos. Después del segundo tema, mientras ella agradecía la
presencia del público y se disponía a presentar a sus compañeros, desde el
fondo de la sala se oyó una voz que pedía la palabra. Sandra hizo visera con la
mano y un reflector buscó al responsable de la interrupción. Todos nos dimos
vuelta para mirarlo, y el tipo, un flaco con pelo ralo y campera de cuero,
anunció:
“Sandra, vine desde Buenos
Aires para escucharte, y mirá lo que te traje…”
Avanzó hacia el escenario
entre las mesas en penumbra y, como una ofrenda a una diosa profana, le entregó
la Gibson Les
Paul negra firmada por Albert King.
Marzo 2015
viernes, 2 de diciembre de 2016
martes, 25 de octubre de 2016
sábado, 15 de octubre de 2016
CUENTO PRIMER PREMIO 2016
¿SE EQUIVOCÓ DIOS?
Como cada mañana, medio dormido todavía, puse dentífrico en la
punta del cepillo y abrí la canilla. No me miré al espejo ni encendí la luz,
para qué empezar mal, si ese hombre viejo no soy yo, lo tengo claro. Pero
cuando inicié la archi repetida tarea del cepillado, oh sorpresa, no había nada
que cepillar. ¡Mis dientes habían desaparecido!
Prendí la luz y las encías huérfanas confirmaron la mala
noticia: mis dientes, los que forman parte de mí desde hace más de cuarenta
años, se fueron de paseo.
¿Acaso no los traté bien? Es cierto que he comido muchos
chocolates, caramelos y garrapiñadas, que alguna vez los usé para descorchar
botellas de cerveza o, de tanto en tanto, para abrir esos sobres de plástico
imposibles de abrir con los dedos pero… ¿abandonarme así de repente, sin
preaviso?
Revisé las sábanas, la almohada, también debajo de la cama.
Nada. “Me los he tragado durante el sueño” fue mi conclusión. ¿Y ahora?
¿Necesitaré dentadura postiza y el pegamento ése que anuncian por la tele? ¿Un
vaso con agua en la mesita de luz?
¿Por qué tendremos tantos dientes? Siempre me lo pregunté. ¿No
habría sido más práctico una sola pieza dental (una arriba y otra abajo,
obvio), una sola pieza sin intersticios? Algo parecido al protector bucal que
usan los boxeadores. Un hueso curvo y afilado que se auto regenere en caso de
roturas, y que crezca indefinidamente para compensar el desgaste de los años.
Dios se equivocó feo con el tema de los dientes. O será que la evolución desde
el mono se enfocó en asuntos menos importantes, los pilosos por ejemplo, y nos
dejó con dos hileras de dientes como a cualquier pescado.
La cuestión es que, por aquello de los misterios de la ciencia,
mis dientes migraron al cerebro y se alojaron en los lóbulos frontales. Sí,
aunque usted no lo crea, lo comprobaron médicos especialistas con una
tomografía computada. Será por eso que a veces pierdo el equilibrio y escribo
cosas raras. Pero como las golondrinas, pensé, algún día volverán.
Me dejé crecer un buen bigote, una especie de cortina tupida
para ocultar la boca desdentada, y decidí esperar. Pasé un año y medio comiendo
papillas, gelatinas y sopas hasta que dije basta: extraño demasiado el bife de
chorizo y la pizza. Saqué un pasaje a la India y me fui, solo, convencido de que, con
meditación, yoga y mantras, lograría recuperar la dentadura. Me alojé en un
ashram cerca de Goa, y me hice discípulo de un gurú que hablaba portugués.
Aprendí a tocar la cítara y, con ejercicios de visualización y relajación,
logré dominar las necesidades terrenales. Largos días de ayuno templaron mi
carácter, y por fin encontré mi yo profundo, lo que en occidente se llama el
alma, y una noche de plenilunio, mientras hacía abluciones en las aguas del
lago sagrado, me di cuenta de que ya no necesitaba más dientes ni orejas ni
párpados ni cejas, sentí que había llegado a un estado de beatitud cercano al
nirvana, y me sumergí en esas aguas benditas y me dejé llevar por la corriente
hasta llegar al mar, al vasto océano, como en un viaje astral acuático, y allí
me recibieron las ballenas azules, inmensos cetáceos sin dientes, mamíferos
como yo, que se alimentan de plancton filtrando enormes cantidades de agua a
través de sus barbas -bigotes en mi caso-, y se comunican con sonidos que son
detectados a miles de kilómetros, como un canto, aunque ese canto nada tiene
que ver con el canto de las sirenas que enloqueció a los marineros de Ulises,
sino un canto a la vida, al amor y a la convivencia pacífica en el mundo
submarino.
-Te fuiste al carajo- dice mi mujer después de leer el último
párrafo.
-Al carajo no –respondo-, me fui a Wikipedia.
lunes, 19 de septiembre de 2016
EL CUERNO Y LA
VELA
-Hay pertenencias- me informó la empleada
de limpieza del sanatorio.
-¿Subo a buscarlas?- respondí.
-Sí, puede subir ahora.
En el quinto piso me entregaron una bolsita de plástico color rosa. Eran los dientes de mi vieja.
-¿Subo a buscarlas?- respondí.
-Sí, puede subir ahora.
En el quinto piso me entregaron una bolsita de plástico color rosa. Eran los dientes de mi vieja.
El día en que le daban el alta –recuerdo
que era un martes- mi vieja había almorzado y estaba dormitando en su
habitación del tercero. Tenía buen color, aunque su pelo se veía apelmazado,
sobre todo en la nuca, por la presión de la cabeza contra la almohada. Apenas
entré, la peruana que la acompañaba me miró con una sombra de culpa. La
habíamos contratado hacía casi un año -veinticuatro horas, siete días a la
semana- y yo era el encargado de pagarle a fin de mes. Supuse que algo había
sucedido durante la noche, y así fue: enseguida entró una las enfermeras del
piso y me dijo que le debía quinientos pesos. ¿Por? pregunté. Anoche me quedé
con su mamá, respondió risueña. La peruana intentó esbozar un comentario, tal
vez una disculpa, pero mi vieja la interrumpió: yo le dije que se fuera a
dormir a su casa, acotó terminante. ¿Para eso le pagamos lo que le pagamos?
pensé. Me contuve y no dije nada. Mientras tanto, la enfermera seguía ahí
parada. Esperando. Consígame una factura, le espeté, y se fue como un perrito
con la cola entre las patas. Quedamos los tres en silencio, mi vieja, la
peruana y yo. Por la ventana se veían las copas de los plátanos, las hojas
nuevas de primavera contra un cielo prístino, azul brillante.
Acostada boca arriba, con los ojos cerrados, yo sentía que mi vieja me estaba vigilando. Había salido de terapia intensiva el domingo, dos días antes, pero así y todo, con sus ochenta y seis años, seguía manejándome a mí, a mis hermanas y a todo el mundo.
-Tenés que venir a buscarme a las cinco –me ordenó sin abrir los ojos.
-¿Yo? Yo tengo cosas que hacer, ¿por qué no viene alguna de mis hermanas?
-Las dos trabajan -contestó-. Y tienen hijos.
-Yo también trabajo- me defendí-, yo escribo, pinto, toco la guitarra, compongo canciones, tengo una banda… ¡administro tu plata!
-Vos no hacés un cuerno a la vela- sentenció.
Esa tarde tuvo fiebre y la subieron a unidad coronaria. Justo antes de volver a su casa. A partir de allí todo fue de mal en peor. Hubo complicaciones, líquido en los pulmones, infección urinaria, arritmias, más fiebre. Otra vez a terapia intensiva.
Yo iba a verla todos los días, estacionaba donde podía, a varias cuadras para no pagar parquímetro, caminaba hasta el sanatorio y esperaba el ascensor con el que subía al quinto piso, a una sala de espera donde apenas cabíamos los familiares, hasta que se abría la puerta y un vigilante paraguayo, listado en mano, llamaba por el apellido de la persona internada. Al otro lado de esa puerta, una vez cerrada, parecía que uno entraba en otro mundo, otro mundo donde la vida y la muerte casi se rozaban.
Aunque el paraguayo ya me conocía, siempre me indicaba lo mismo: la obligación de desinfectar las manos con alcohol en gel. Podía tener los zapatos llenos de barro, o de caca de perro, pero eso no importaba. Mientras me ponía el alcohol yo escudriñaba hacia el fondo, hacia el box donde yacía mi madre, con la esperanza de entrever algún cambio, alguna mejoría. Había pasado de la mascarilla de oxígeno al respirador, con un tubo brutal metido en la garganta, sujeto a la cara con gasas y telas adhesivas. Entonces me acercaba y la veía dormida, con la boca abierta, tan frágil, cada vez más chiquita, las manos y los pies hinchados como empanadas, los brazos llenos de pinchaduras y el televisor encendido inútilmente en un canal de noticias que mostraba imágenes de robos, homicidios y piquetes.
El respirador le mandaba aire a impulsos regulares, clac, clac, clac. Pero también estaba conectada a otros aparatos. Tubos y cables que medían la frecuencia cardíaca, la oxigenación, el pulso y la presión arterial, o que le pasaban drogas y antibióticos a sus venas maltrechas.
Hay que esperar el parte médico, me decía el vigilante cuando yo trataba de sonsacarle algún dato al enfermero del piso. Entonces me quedaba a los pies de la cama, bajaba el volumen de la tele y le hablaba a mi vieja. Ella parecía escucharme, movía las cejas, pestañaba en su sueño de morfina. Los parámetros de ayer eran muy alentadores, me informaba la doctora de guardia con optimismo. Pero anoche hizo fiebre y tuvimos que sedarla de nuevo. Ahora lo tengo claro: coma farmacológico se llama, la palabra sedación es un eufemismo para disfrazar la cruda realidad. Morfina se llama, un derivado del opio que te mantiene inmóvil como un muerto y vivo como una planta.
Pasaron los días, pasaron las semanas. Una vez abrió los ojos, movió una mano, hubo un amague de mejoría. Pero luego volvió a derrumbarse. El médico de guardia, el de la mañana, comentaba: es fuerte tu mamá, no afloja. Yo sabía que sufría, y lo único que quería era desconectarla. Años atrás, ella me había dado un sobre que decía: “A mis hijos”. Rebusqué entre los papeles viejos que guardo en mi escritorio hasta encontrarlo, aún cerrado, y lo llevé al sanatorio. Lo abrí en presencia de mis hermanas, y leímos lo que ella había escrito en perfecto uso de sus facultades mentales. Expresamente pedía que, llegado el caso, no la mantuvieran viva artificialmente. Cuando nos anunciaron que era mejor practicarle una traqueotomía me indigné. No podemos negarle el alimento ni el oxígeno, me explicó el médico escudándose en la ley, caso contrario sería eutanasia.
Un amigo creyente me contó que, cuando tenía a su madre postrada, en estado casi vegetal, le rezó a San Expedito, el santo de los imposibles, o de lo urgente e imposible. Y el santo lo oyó. En el sanatorio hay una mínima capilla en la planta baja, un cuartito cerca de la entrada. Yo lo había visto al pasar. Confieso que no creo en los santos, pero ese sábado a la mañana, cuando terminó el horario de visitas, entré. Había un gran Cristo en la cruz, varias imágenes de la virgen María y una de Santa Ana. Más abajo, obligándome a flexionar las rodillas, una estatuilla de un soldado romano con un casco junto a sus pies me invitaba a acercarme. No era otro que San Expedito. ¿Casualidad? Le toqué la frente y le pedí, con el corazón en la mano, que ayudara a mi vieja a emprender el viaje. Le dije que no merecía seguir sufriendo, que ya había sufrido bastante en su vida. Ayudala San Expedito, le rogué. Y esa noche mi vieja partió.
Mucho después caí en la cuenta de que la última frase que escuché de su boca fue la del cuerno y la vela. Pero se la perdono. Le perdono su autoritarismo, su tozudez, sus injusticias, los diarios llamados a horas inoportunas, sus críticas e intromisiones, sus pedidos desatinados, su eterno papel de víctima o de alma en pena. Le perdono todo. Porque es mi vieja. Pobrecita mi vieja.
Acostada boca arriba, con los ojos cerrados, yo sentía que mi vieja me estaba vigilando. Había salido de terapia intensiva el domingo, dos días antes, pero así y todo, con sus ochenta y seis años, seguía manejándome a mí, a mis hermanas y a todo el mundo.
-Tenés que venir a buscarme a las cinco –me ordenó sin abrir los ojos.
-¿Yo? Yo tengo cosas que hacer, ¿por qué no viene alguna de mis hermanas?
-Las dos trabajan -contestó-. Y tienen hijos.
-Yo también trabajo- me defendí-, yo escribo, pinto, toco la guitarra, compongo canciones, tengo una banda… ¡administro tu plata!
-Vos no hacés un cuerno a la vela- sentenció.
Esa tarde tuvo fiebre y la subieron a unidad coronaria. Justo antes de volver a su casa. A partir de allí todo fue de mal en peor. Hubo complicaciones, líquido en los pulmones, infección urinaria, arritmias, más fiebre. Otra vez a terapia intensiva.
Yo iba a verla todos los días, estacionaba donde podía, a varias cuadras para no pagar parquímetro, caminaba hasta el sanatorio y esperaba el ascensor con el que subía al quinto piso, a una sala de espera donde apenas cabíamos los familiares, hasta que se abría la puerta y un vigilante paraguayo, listado en mano, llamaba por el apellido de la persona internada. Al otro lado de esa puerta, una vez cerrada, parecía que uno entraba en otro mundo, otro mundo donde la vida y la muerte casi se rozaban.
Aunque el paraguayo ya me conocía, siempre me indicaba lo mismo: la obligación de desinfectar las manos con alcohol en gel. Podía tener los zapatos llenos de barro, o de caca de perro, pero eso no importaba. Mientras me ponía el alcohol yo escudriñaba hacia el fondo, hacia el box donde yacía mi madre, con la esperanza de entrever algún cambio, alguna mejoría. Había pasado de la mascarilla de oxígeno al respirador, con un tubo brutal metido en la garganta, sujeto a la cara con gasas y telas adhesivas. Entonces me acercaba y la veía dormida, con la boca abierta, tan frágil, cada vez más chiquita, las manos y los pies hinchados como empanadas, los brazos llenos de pinchaduras y el televisor encendido inútilmente en un canal de noticias que mostraba imágenes de robos, homicidios y piquetes.
El respirador le mandaba aire a impulsos regulares, clac, clac, clac. Pero también estaba conectada a otros aparatos. Tubos y cables que medían la frecuencia cardíaca, la oxigenación, el pulso y la presión arterial, o que le pasaban drogas y antibióticos a sus venas maltrechas.
Hay que esperar el parte médico, me decía el vigilante cuando yo trataba de sonsacarle algún dato al enfermero del piso. Entonces me quedaba a los pies de la cama, bajaba el volumen de la tele y le hablaba a mi vieja. Ella parecía escucharme, movía las cejas, pestañaba en su sueño de morfina. Los parámetros de ayer eran muy alentadores, me informaba la doctora de guardia con optimismo. Pero anoche hizo fiebre y tuvimos que sedarla de nuevo. Ahora lo tengo claro: coma farmacológico se llama, la palabra sedación es un eufemismo para disfrazar la cruda realidad. Morfina se llama, un derivado del opio que te mantiene inmóvil como un muerto y vivo como una planta.
Pasaron los días, pasaron las semanas. Una vez abrió los ojos, movió una mano, hubo un amague de mejoría. Pero luego volvió a derrumbarse. El médico de guardia, el de la mañana, comentaba: es fuerte tu mamá, no afloja. Yo sabía que sufría, y lo único que quería era desconectarla. Años atrás, ella me había dado un sobre que decía: “A mis hijos”. Rebusqué entre los papeles viejos que guardo en mi escritorio hasta encontrarlo, aún cerrado, y lo llevé al sanatorio. Lo abrí en presencia de mis hermanas, y leímos lo que ella había escrito en perfecto uso de sus facultades mentales. Expresamente pedía que, llegado el caso, no la mantuvieran viva artificialmente. Cuando nos anunciaron que era mejor practicarle una traqueotomía me indigné. No podemos negarle el alimento ni el oxígeno, me explicó el médico escudándose en la ley, caso contrario sería eutanasia.
Un amigo creyente me contó que, cuando tenía a su madre postrada, en estado casi vegetal, le rezó a San Expedito, el santo de los imposibles, o de lo urgente e imposible. Y el santo lo oyó. En el sanatorio hay una mínima capilla en la planta baja, un cuartito cerca de la entrada. Yo lo había visto al pasar. Confieso que no creo en los santos, pero ese sábado a la mañana, cuando terminó el horario de visitas, entré. Había un gran Cristo en la cruz, varias imágenes de la virgen María y una de Santa Ana. Más abajo, obligándome a flexionar las rodillas, una estatuilla de un soldado romano con un casco junto a sus pies me invitaba a acercarme. No era otro que San Expedito. ¿Casualidad? Le toqué la frente y le pedí, con el corazón en la mano, que ayudara a mi vieja a emprender el viaje. Le dije que no merecía seguir sufriendo, que ya había sufrido bastante en su vida. Ayudala San Expedito, le rogué. Y esa noche mi vieja partió.
Mucho después caí en la cuenta de que la última frase que escuché de su boca fue la del cuerno y la vela. Pero se la perdono. Le perdono su autoritarismo, su tozudez, sus injusticias, los diarios llamados a horas inoportunas, sus críticas e intromisiones, sus pedidos desatinados, su eterno papel de víctima o de alma en pena. Le perdono todo. Porque es mi vieja. Pobrecita mi vieja.
SEPT 16
miércoles, 10 de agosto de 2016
lunes, 1 de agosto de 2016
TRATAMIENTO
Ajo y agua, dictaminó el
gran neurólogo. Era la primera vez que escuchaba ese término. Inocentemente
pensé que, si comía muchos ajos y tomaba mucha agua, podría curarme. Nada que
ver: a joderse y aguantar, esa era la consigna del doctor. Al principio me hizo
gracia, pero después, analizando la cuestión, me di cuenta de que ese doctor
era un reverendo hijo de puta.
Detrás del cementerio,
pasando unos monoblocs de arquitectura bizarra que desentonaban con el entorno,
llegué a una típica casa suburbana. Techo plano, verja baja y un sendero de
lajas hacia el porche, con una sola columna delimitándolo y la ventana
rectangular junto a la puerta de entrada. Prolija la casita, pensé. Con un Corsa
en la cochera junto a la medianera. Mientras esperaba –no había timbre- miré
hacia arriba, al poste de Edenor: un cable conectaba la red eléctrica a una
toma en la terraza sin pasar por el medidor. Ah, por eso los tres equipos de
aire acondicionado, me dije.
Se movieron las cortinas y
una mujer de unos setenta años, vestida de negro, me abrió. Pasé a una sala
coqueta, llena de luz, con un cuadrito de un gato sobre la chimenea, una de
esas chimeneas con troncos falsos y el quemador de gas debajo. Todo limpio,
inmaculado. Me frenó ahí nomás, a dos pasos de la puerta. Sacate la camisa
ordenó. Hablaba en susurros, tenía manos huesudas y un ojo blanco, velado por
una catarata. Con el otro ojo me miró la espalda y sin preguntar nada tocó el
lugar de más dolor. Después se fue para adentro. Al fondo, en un patio sombreado,
divisé una mesa con un hombre que leía el diario y tomaba mate. Era viernes.
La vieja volvió con un
frasco lleno de líquido negro. La famosa tinta china, deduje. Me hizo girar y
quedé mirando la puerta. A continuación me pintó media espalda y parte del pecho
con un pincel gastado. Mientras pintaba me preguntó cómo me llamaba. Carlos.
Carlos qué. Carlos Boniver. ¿Oliver? No, Boniver. Ah, Póniper. Me pareció que
rezaba en voz baja, pesqué la palabra Cristo y mi nombre repetido varias veces.
Cuando terminó de pintarme se fue a buscar un trapo: tres o cuatro gotas de
tinta china habían salpicado las baldosas cerámicas del piso. Mientras
limpiaba, me ordenó esperar para ponerme la camisa. Cuando seque vestite y
volvé mañana, me dijo, son tres días para que haga efecto la curación. Y se fue
hacia el comedor donde había una tabla de planchar y una pila de ropa. Al rato
se acercó y me retó: ¿Por qué usás eso tan oscuro? Estás muy abrigado, no hay
que darle calorías a ella. Ponéte ropa clara, liviana. Le pago ahora, quise
saber. No, después. Y no te bañes hasta el lunes, tiene que trabajar la tinta. Rosa,
¿usted está segura que lo mío es culebrilla? pregunté con cautela. Mire que a
mí no me salió nada en la piel, aclaré. La tenés adentro, dijo, por eso no
muestra las escamas. ¿Cómo lo sabe? Porque ella me habla, respondió sin dudar.
Y agregó: alguien la puso en la puerta de tu casa, o del auto. ¿Por pura
maldad? pregunté asombrado. Envidia, sentenció. Y concluyó: la envidia es pior que el engaño.
El sábado hice el mismo
camino, rodeando el cementerio y dejando atrás los monoblocs. Ya desde la
esquina me pareció ver movimiento frente a la casa de Rosa. Estacioné a media
cuadra y, mientras me acercaba, distinguí el patrullero y la gente amontonada.
Había olor a madera chamuscada. Me sumé a los curiosos como un vecino más, un
vecino anónimo. Una cinta de peligro ondeaba en el frente, y dos agentes de la
bonaerense custodiaban la entrada. Las versiones de los curiosos no coincidían,
había quienes hablaban de incendio premeditado y había otros que mencionaban un
intento de homicidio. ¿Rosa está bien? atiné a preguntar. Se la llevaron
esposada, me contestó una señora gorda con ruleros, ahora falta que venga el
juez para identificar el cadáver. ¿Cadáver? Apuntó con el mentón hacia la casa
y dijo: Ella lo liquidó, lo mató la bruja. Y, luego de una pausa, agregó: Dicen
que estaba harta de que el tipo le sacara plata. ¿Sabe cómo fue? Veneno en el
mate. Después quiso incendiar la vivienda pero los bomberos llegaron antes. La
gorda me miró de arriba abajo: mi camisa y mis pantalones blancos desentonaban
con el vecindario. Seguro que usted es cliente de la Rosa , dijo tocándose un
rulero. Justo ayer empecé un tratamiento, respondí como con culpa. Valiente,
dijo la gorda, ahora difícil que pueda terminarlo.
miércoles, 27 de julio de 2016
lunes, 25 de julio de 2016
viernes, 3 de junio de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)