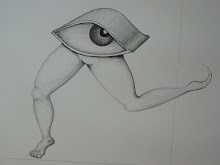miércoles, 5 de agosto de 2015
lunes, 20 de julio de 2015
LAS
AGUAS DEL GOLFO
Robustiano Guadalpín no oyó
las voces de advertencia del gendarme. Empujó con la rodilla el molinete de
acceso al andén y avanzó en silencio. Arrastraba a Titina, quien como una
trapecista en miniatura, colgaba de su brazo rezongando entre hipos y suspiros.
Los pasajeros de primera clase lo miraron con una mezcla de curiosidad y
desaprobación. Robustiano Guadalpín se acomodó como pudo en aquel compartimento
demasiado estrecho y, encogiendo el cuello para no chocar contra el portaequipajes
de acero, sentó a Titina junto a la ventanilla. Ella apenas tocaba el suelo con
sus pies de bailarina, mientras que él mantenía
las piernas abiertas para que cupieran entre los asientos. Con los
zapatos todavía latiendo –calzaba cincuenta y cuatro- sintió que le faltaba el
aire, o que el pecho iba a estallarle, como el Vesubio cuando hacía temblar el agua
del golfo en su Nápoles natal.
El guarda no se atrevió a
pedirles los boletos: la figura inabarcable y sombría de Robustiano Guadalpín
le provocaba miedo. Pero al ver a aquella chiquilina de ojos chispeantes como
estrellas, con el sombrerito de cartón abrazada a su mono de peluche, atinó a
esbozar una sonrisa tímida, entre piadosa y alentadora, espantado por el
contraste de esos dos personajes estrafalarios surgidos de vaya a saber qué remoto
rincón de Italia. Entrevió en la mirada de aquel hombre el acecho de una soledad
imperiosa, tal vez un dejo de culpa, o de arrepentimiento, y seguramente reconoció
en sus ojos el brillo inconfundible del que escapa, del fugitivo que no se
detiene ante nada hasta encontrar su destino.
Dos horas después arribaban
a Roma Termini, y como Robustiano Guadalpín no entraba en los buses ni cabía en
ningún taxi, decidieron caminar a través de la ciudad saboreando los perfumes
de las pizzerías, los cafés y los restoranes, que ofrecían spaghetti carbonara en sus mesas sobre la calle. Más tarde cruzaron
un puente y una muchedumbre entusiasta los fue empujando hacia el Vaticano.
Como un faro emergiendo
entre las nubes, así se sintió Robustiano Guadalpín en medio del maremágnum de
personas reunidas en aquella plaza rodeada de decenas de columnas coronadas de ángeles.
Formando un gigantesco abrazo, parecían contener a los fieles aquel primer domingo
de marzo. Desde muy abajo un seminarista de ojos claros le hizo una pregunta en
castellano, pero ni él ni Titina, sentada sobre su hombro como en la copa de un
árbol, oyeron nada. Así había sido siempre, lo trataban de sordo, o de bobo, pero
el problema era que allá arriba, en aquella cima solitaria, las voces no se
escuchaban, y Robustiano Guadalpín se había acostumbrado a transcurrir su vida en
silencio. También era frecuente que los demás se acobardaran ante su figura
descomunal, adoptando una actitud defensiva, defensiva e injustificada, porque
él era un gigante bueno, una persona noble, y ahora estaba en la plaza de San
Pedro esperando la bendición del Santo Padre, con Titina encaramada a su cuello
de magnolia, mientras la multitud expectante se movía a la altura de su barriga
como un hervidero de hormigas esperanzadas.
En medio del tumulto sonó
un disparo. Hubo un pequeño revuelo a pocos metros, y de pronto Robustiano
Guadalpín se vio rodeado de cuatro uniformados. Los carabineros tuvieron que
buscar refuerzos para retenerlo, pero cuando consiguieron tumbarlo, mientras los
perros le mostraban los dientes y tiraban de las correas enloqueciéndolo con
sus ladridos, la gente hizo un círculo a su alrededor, y algunos comenzaron a insultarlo,
intentaron patearle las piernas y la espalda, algunos hasta lo escupieron,
condenándolo anticipadamente por un delito que él desconocía. Pero otros le
arrojaron estampitas y caramelos, palitos de helado, como si se tratara de un
paquidermo recostado sobre la tierra polvorienta de un zoológico a la hora de
la siesta. Entonces vio cómo se llevaban a Titina, vio a la madre que la
recibía con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas, y vio cómo entraba
con ella en la parte de atrás de un Alfa Romeo azul y blanco, y oyó la sirena
intermitente que se alejaba en dirección al río Tevere por las calles atestadas
de monjas, motos y turistas. Entonces el sol se escondió tras la enorme cúpula,
la columnata se desdibujó bajo el cielo metálico, y el contacto de las piedras
del pavimento contra su cara se tornó frío y desolador.
Robustiano Guadalpín pinta
cielo rasos en el hospicio de Bologna donde está internado. No necesita
escalera, sólo un rodillo de lana, el tarro de pintura y un pincel mediano para
delinear los bordes. Las hermanitas lo tratan como a un chico grande, lo
consienten un poco aunque él permanezca mudo durante días y días en su altura
insondable. Le han fabricado una cama especial para su osamenta de gigante, una
ducha de tres metros y un mameluco holgado de franela gris. Siempre lo
mencionan en sus plegarias cuando cae la tarde. Pero Robustiano Guadalpín
piensa en Titina durante las noches, añora tomarla de la mano, cargarla sobre
sus hombros para ir a ver al Santo Padre, convidarle un helado de pistacho en
la gelatteria donde aquella vez se asomaron
a espiar los exhibidores de colores. O simplemente desea tenerla cerca para mirarla,
como miraba maravillado a la bailarina de tutú rosa que giraba frente al espejo
cuando él abría la cajita de música de su infancia, la que tocaba la canción
Torna a Sorrento mientras el Vesubio retumbaba haciendo encrespar las aguas del
Golfo de Nápoles.
miércoles, 24 de junio de 2015
jueves, 14 de mayo de 2015
EL PODER DE LA SOMBRA
Entraba luz por la ventana,
me desperté y ya la sombra estaba sobre mí, estudiándome. Y no era cualquier
sombra, era mi sombra, que había trepado
a la cama y me miraba atentamente. Supuse que sería la secuela de una pesadilla
y, con esa esperanza, caminé hasta el baño, me lavé la cara y me miré en el
espejo. Pero ella asomó su masa informe y oscura por encima de mi hombro.
Cuando empezó a hablarme la
cosa se puso densa: me enrostraba cuestiones que yo creía sepultadas en mi
inconsciente, las traía a la luz, ventilándolas, temas que yo hubiera preferido
no desenterrar jamás. Y era persistente, me seguía a todas partes murmurando
por lo bajo, a veces hasta me gritaba. Era incansable en su acoso.
Pasaron los días y la
tortura se hizo cada vez más insoportable, aunque por la noche, encerrado en mi
dormitorio, ella desaparecía. Los días nublados me daba un respiro, pero en
cualquier lugar con luz artificial el asedio recomenzaba. ¿Viste que habla
solo?, decían a mis espaldas. Qué irritable está el jefe, oí que comentaba mi
secretaria. ¿Qué te anda pasando?, preguntaban mis amigos del gimnasio. Y ella en
el suelo, burlona, esperando la oportunidad para enroscarse en mi cuello,
hablarme al oído y destapar algún recuerdo abominable.
Probé de todo. Ayuno,
alcohol, somníferos. Solvente, repelente de insectos, goma de borrar, sal de
limón. Le di con un hacha, traté de encerrarla en un ropero, pasé horas en una
cámara frigorífica. Durante semanas anduve con una linterna que la neutralizaba
en parte, pero no fue suficiente, lo que quedaba fuera del foco se movía como
una ameba, parecía reírse de mí y no paraba de hablar. Me anoté en una pileta
climatizada, ya que descubrí que bajo el agua la maldita me dejaba en paz. Entonces
nadaba un par de horas todos los días y volvía a ser dueño de mis pensamientos.
Pero en el vestuario la muy terca reaparecía y me ponía verde de rabia o rojo
de vergüenza.
¿Médicos, psicólogos,
psiquiatras? ¿Curas, brujas, hipnosis, exorcismo? Nada dio resultado. El poder
de la sombra era invencible. Tenía que escapar. Lejos, tal vez a las montañas, donde
no hubiera sol ni civilización. Dejar atrás mi vida de martirio.
Una tarde de otoño me subí
a la moto y aceleré hacia la autopista. Ciento cincuenta, ciento setenta,
doscientos kilómetros por hora marcaba el tacómetro de la BM. La ruta era una cinta de
plata que se perdía en el infinito. Creí que la sombra no podría alcanzarme a
semejante velocidad. Error. Ella se sentó sobre el parabrisas, me miró de
frente y me dijo: “Sólo cuando tú sepas quién eres dejaré de hostigarte.” Le
pegué un cabezazo para espantarla, la moto derrapó, salió fuera de pista y se
estrelló contra un árbol. Quedé tendido boca arriba sobre el pavimento. A
medida que mi respiración se fue aquietando noté la mancha informe y oscura
debajo de mi espalda. Ya no se movía, la sombra se había convertido en una cosa
inerte, muerta. Al fin lo logré, me dije. Pero miré mejor: la mancha era mi sangre.
LISTAS
Y un día me encontré en mi
casa desempleado y desocupado. Me echaron del trabajo por viejo, y eso que
apenas había cumplido los cincuenta y cinco. Pero es así, te usan y te tiran.
Encima mi mujer se fue de viaje y no volvió más. Bueno, ella es joven todavía,
habrá encontrado algo mejor, como los chicos ya son grandes y se
independizaron, no sintió culpa y se tomó el piróscafo.
Me propuse ponerme al día
con algunas tareas relegadas durante tanto tiempo, y empecé por arreglar aquel
enchufe del altillo que hacía años se había quemado. Luego me tocó repintar el
cielo raso de la cocina, cambiar los limpia parabrisas del auto, podar la
enredadera y otras cuestiones menores que iba anotando día a día en una libreta
de tapas negras. Así me instalé en una rutina que me daba seguridad. Cada noche
hacía la lista para el día siguiente y, acostumbrado a cumplir, trataba de
tachar todos los renglones al fin de la jornada. Y lo conseguía. Hasta que me
dije: ¿por qué no dejo para mañana alguna cosa sin hacer, si ahora soy mi
propio jefe? Entonces me daba el gusto de posponer una, dos, a veces tres tareas.
¡Llegué a repetir un tema indefinidamente, sabiendo que no iba a tacharlo nunca!
Pero con el tiempo las listas se hicieron menos densas, y eso me hizo sentir
incómodo, desamparado. Ver la hoja semivacía me daba miedo. Entonces agregué
tareas pueriles, fáciles de cumplir y tachar, como leer el diario, afeitarme o
caminar tres vueltas a la manzana. Me auto engañaba, ya lo sé, pero durante un
par de meses funcionó. Hasta que me cansé y dejé la libreta olvidada en un
cajón.
Ése fue mi error: abandonar
aquella sana costumbre fue mi sentencia de muerte. Me deprimí. No me vestía, miraba
el televisor durante horas y horas, sin siquiera darme cuenta de qué estaba
viendo, dormía mal y casi no salía de mi casa. Había días en que apenas me
levantaba para comer. Así pasaron dos años, dos años aciagos. Pero una mañana apareció
el Toby, un perrito vagabundo que se subió a mi auto en la estación de servicio
de la otra cuadra. Y yo, lleno de ilusión, recomencé con mis listas protectoras.
Fue como renacer, como abrir las ventanas de una habitación oscura y con olor a
encierro. Pasear a Toby, bañar a Toby, ponerle la pipeta para las pulgas a
Toby, comprar comida para Toby, arreglar la cucha de Toby decían mis listas
nuevas… Mis días giraban alrededor de ese animal que me llenaba de felicidad y
de obligaciones, ese animal que llenaba los renglones de mi libreta de tapas
negras.
Hasta que se fugó.
Después de semanas de
sobrevivir con las páginas en blanco, una tarde de domingo me miré al espejo y vi
que el reflejo de mi cara era el reflejo de un hombre cansado, desmotivado,
viejo y rendido. Tomé la libreta de tapas negras y anoté como tarea para el día
siguiente: “morirme”.
Esa noche me acosté
temprano y me dormí profundamente. Todavía no desperté.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)