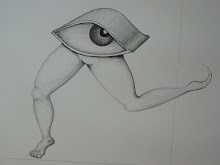lunes, 19 de septiembre de 2016
EL CUERNO Y LA
VELA
-Hay pertenencias- me informó la empleada
de limpieza del sanatorio.
-¿Subo a buscarlas?- respondí.
-Sí, puede subir ahora.
En el quinto piso me entregaron una bolsita de plástico color rosa. Eran los dientes de mi vieja.
-¿Subo a buscarlas?- respondí.
-Sí, puede subir ahora.
En el quinto piso me entregaron una bolsita de plástico color rosa. Eran los dientes de mi vieja.
El día en que le daban el alta –recuerdo
que era un martes- mi vieja había almorzado y estaba dormitando en su
habitación del tercero. Tenía buen color, aunque su pelo se veía apelmazado,
sobre todo en la nuca, por la presión de la cabeza contra la almohada. Apenas
entré, la peruana que la acompañaba me miró con una sombra de culpa. La
habíamos contratado hacía casi un año -veinticuatro horas, siete días a la
semana- y yo era el encargado de pagarle a fin de mes. Supuse que algo había
sucedido durante la noche, y así fue: enseguida entró una las enfermeras del
piso y me dijo que le debía quinientos pesos. ¿Por? pregunté. Anoche me quedé
con su mamá, respondió risueña. La peruana intentó esbozar un comentario, tal
vez una disculpa, pero mi vieja la interrumpió: yo le dije que se fuera a
dormir a su casa, acotó terminante. ¿Para eso le pagamos lo que le pagamos?
pensé. Me contuve y no dije nada. Mientras tanto, la enfermera seguía ahí
parada. Esperando. Consígame una factura, le espeté, y se fue como un perrito
con la cola entre las patas. Quedamos los tres en silencio, mi vieja, la
peruana y yo. Por la ventana se veían las copas de los plátanos, las hojas
nuevas de primavera contra un cielo prístino, azul brillante.
Acostada boca arriba, con los ojos cerrados, yo sentía que mi vieja me estaba vigilando. Había salido de terapia intensiva el domingo, dos días antes, pero así y todo, con sus ochenta y seis años, seguía manejándome a mí, a mis hermanas y a todo el mundo.
-Tenés que venir a buscarme a las cinco –me ordenó sin abrir los ojos.
-¿Yo? Yo tengo cosas que hacer, ¿por qué no viene alguna de mis hermanas?
-Las dos trabajan -contestó-. Y tienen hijos.
-Yo también trabajo- me defendí-, yo escribo, pinto, toco la guitarra, compongo canciones, tengo una banda… ¡administro tu plata!
-Vos no hacés un cuerno a la vela- sentenció.
Esa tarde tuvo fiebre y la subieron a unidad coronaria. Justo antes de volver a su casa. A partir de allí todo fue de mal en peor. Hubo complicaciones, líquido en los pulmones, infección urinaria, arritmias, más fiebre. Otra vez a terapia intensiva.
Yo iba a verla todos los días, estacionaba donde podía, a varias cuadras para no pagar parquímetro, caminaba hasta el sanatorio y esperaba el ascensor con el que subía al quinto piso, a una sala de espera donde apenas cabíamos los familiares, hasta que se abría la puerta y un vigilante paraguayo, listado en mano, llamaba por el apellido de la persona internada. Al otro lado de esa puerta, una vez cerrada, parecía que uno entraba en otro mundo, otro mundo donde la vida y la muerte casi se rozaban.
Aunque el paraguayo ya me conocía, siempre me indicaba lo mismo: la obligación de desinfectar las manos con alcohol en gel. Podía tener los zapatos llenos de barro, o de caca de perro, pero eso no importaba. Mientras me ponía el alcohol yo escudriñaba hacia el fondo, hacia el box donde yacía mi madre, con la esperanza de entrever algún cambio, alguna mejoría. Había pasado de la mascarilla de oxígeno al respirador, con un tubo brutal metido en la garganta, sujeto a la cara con gasas y telas adhesivas. Entonces me acercaba y la veía dormida, con la boca abierta, tan frágil, cada vez más chiquita, las manos y los pies hinchados como empanadas, los brazos llenos de pinchaduras y el televisor encendido inútilmente en un canal de noticias que mostraba imágenes de robos, homicidios y piquetes.
El respirador le mandaba aire a impulsos regulares, clac, clac, clac. Pero también estaba conectada a otros aparatos. Tubos y cables que medían la frecuencia cardíaca, la oxigenación, el pulso y la presión arterial, o que le pasaban drogas y antibióticos a sus venas maltrechas.
Hay que esperar el parte médico, me decía el vigilante cuando yo trataba de sonsacarle algún dato al enfermero del piso. Entonces me quedaba a los pies de la cama, bajaba el volumen de la tele y le hablaba a mi vieja. Ella parecía escucharme, movía las cejas, pestañaba en su sueño de morfina. Los parámetros de ayer eran muy alentadores, me informaba la doctora de guardia con optimismo. Pero anoche hizo fiebre y tuvimos que sedarla de nuevo. Ahora lo tengo claro: coma farmacológico se llama, la palabra sedación es un eufemismo para disfrazar la cruda realidad. Morfina se llama, un derivado del opio que te mantiene inmóvil como un muerto y vivo como una planta.
Pasaron los días, pasaron las semanas. Una vez abrió los ojos, movió una mano, hubo un amague de mejoría. Pero luego volvió a derrumbarse. El médico de guardia, el de la mañana, comentaba: es fuerte tu mamá, no afloja. Yo sabía que sufría, y lo único que quería era desconectarla. Años atrás, ella me había dado un sobre que decía: “A mis hijos”. Rebusqué entre los papeles viejos que guardo en mi escritorio hasta encontrarlo, aún cerrado, y lo llevé al sanatorio. Lo abrí en presencia de mis hermanas, y leímos lo que ella había escrito en perfecto uso de sus facultades mentales. Expresamente pedía que, llegado el caso, no la mantuvieran viva artificialmente. Cuando nos anunciaron que era mejor practicarle una traqueotomía me indigné. No podemos negarle el alimento ni el oxígeno, me explicó el médico escudándose en la ley, caso contrario sería eutanasia.
Un amigo creyente me contó que, cuando tenía a su madre postrada, en estado casi vegetal, le rezó a San Expedito, el santo de los imposibles, o de lo urgente e imposible. Y el santo lo oyó. En el sanatorio hay una mínima capilla en la planta baja, un cuartito cerca de la entrada. Yo lo había visto al pasar. Confieso que no creo en los santos, pero ese sábado a la mañana, cuando terminó el horario de visitas, entré. Había un gran Cristo en la cruz, varias imágenes de la virgen María y una de Santa Ana. Más abajo, obligándome a flexionar las rodillas, una estatuilla de un soldado romano con un casco junto a sus pies me invitaba a acercarme. No era otro que San Expedito. ¿Casualidad? Le toqué la frente y le pedí, con el corazón en la mano, que ayudara a mi vieja a emprender el viaje. Le dije que no merecía seguir sufriendo, que ya había sufrido bastante en su vida. Ayudala San Expedito, le rogué. Y esa noche mi vieja partió.
Mucho después caí en la cuenta de que la última frase que escuché de su boca fue la del cuerno y la vela. Pero se la perdono. Le perdono su autoritarismo, su tozudez, sus injusticias, los diarios llamados a horas inoportunas, sus críticas e intromisiones, sus pedidos desatinados, su eterno papel de víctima o de alma en pena. Le perdono todo. Porque es mi vieja. Pobrecita mi vieja.
Acostada boca arriba, con los ojos cerrados, yo sentía que mi vieja me estaba vigilando. Había salido de terapia intensiva el domingo, dos días antes, pero así y todo, con sus ochenta y seis años, seguía manejándome a mí, a mis hermanas y a todo el mundo.
-Tenés que venir a buscarme a las cinco –me ordenó sin abrir los ojos.
-¿Yo? Yo tengo cosas que hacer, ¿por qué no viene alguna de mis hermanas?
-Las dos trabajan -contestó-. Y tienen hijos.
-Yo también trabajo- me defendí-, yo escribo, pinto, toco la guitarra, compongo canciones, tengo una banda… ¡administro tu plata!
-Vos no hacés un cuerno a la vela- sentenció.
Esa tarde tuvo fiebre y la subieron a unidad coronaria. Justo antes de volver a su casa. A partir de allí todo fue de mal en peor. Hubo complicaciones, líquido en los pulmones, infección urinaria, arritmias, más fiebre. Otra vez a terapia intensiva.
Yo iba a verla todos los días, estacionaba donde podía, a varias cuadras para no pagar parquímetro, caminaba hasta el sanatorio y esperaba el ascensor con el que subía al quinto piso, a una sala de espera donde apenas cabíamos los familiares, hasta que se abría la puerta y un vigilante paraguayo, listado en mano, llamaba por el apellido de la persona internada. Al otro lado de esa puerta, una vez cerrada, parecía que uno entraba en otro mundo, otro mundo donde la vida y la muerte casi se rozaban.
Aunque el paraguayo ya me conocía, siempre me indicaba lo mismo: la obligación de desinfectar las manos con alcohol en gel. Podía tener los zapatos llenos de barro, o de caca de perro, pero eso no importaba. Mientras me ponía el alcohol yo escudriñaba hacia el fondo, hacia el box donde yacía mi madre, con la esperanza de entrever algún cambio, alguna mejoría. Había pasado de la mascarilla de oxígeno al respirador, con un tubo brutal metido en la garganta, sujeto a la cara con gasas y telas adhesivas. Entonces me acercaba y la veía dormida, con la boca abierta, tan frágil, cada vez más chiquita, las manos y los pies hinchados como empanadas, los brazos llenos de pinchaduras y el televisor encendido inútilmente en un canal de noticias que mostraba imágenes de robos, homicidios y piquetes.
El respirador le mandaba aire a impulsos regulares, clac, clac, clac. Pero también estaba conectada a otros aparatos. Tubos y cables que medían la frecuencia cardíaca, la oxigenación, el pulso y la presión arterial, o que le pasaban drogas y antibióticos a sus venas maltrechas.
Hay que esperar el parte médico, me decía el vigilante cuando yo trataba de sonsacarle algún dato al enfermero del piso. Entonces me quedaba a los pies de la cama, bajaba el volumen de la tele y le hablaba a mi vieja. Ella parecía escucharme, movía las cejas, pestañaba en su sueño de morfina. Los parámetros de ayer eran muy alentadores, me informaba la doctora de guardia con optimismo. Pero anoche hizo fiebre y tuvimos que sedarla de nuevo. Ahora lo tengo claro: coma farmacológico se llama, la palabra sedación es un eufemismo para disfrazar la cruda realidad. Morfina se llama, un derivado del opio que te mantiene inmóvil como un muerto y vivo como una planta.
Pasaron los días, pasaron las semanas. Una vez abrió los ojos, movió una mano, hubo un amague de mejoría. Pero luego volvió a derrumbarse. El médico de guardia, el de la mañana, comentaba: es fuerte tu mamá, no afloja. Yo sabía que sufría, y lo único que quería era desconectarla. Años atrás, ella me había dado un sobre que decía: “A mis hijos”. Rebusqué entre los papeles viejos que guardo en mi escritorio hasta encontrarlo, aún cerrado, y lo llevé al sanatorio. Lo abrí en presencia de mis hermanas, y leímos lo que ella había escrito en perfecto uso de sus facultades mentales. Expresamente pedía que, llegado el caso, no la mantuvieran viva artificialmente. Cuando nos anunciaron que era mejor practicarle una traqueotomía me indigné. No podemos negarle el alimento ni el oxígeno, me explicó el médico escudándose en la ley, caso contrario sería eutanasia.
Un amigo creyente me contó que, cuando tenía a su madre postrada, en estado casi vegetal, le rezó a San Expedito, el santo de los imposibles, o de lo urgente e imposible. Y el santo lo oyó. En el sanatorio hay una mínima capilla en la planta baja, un cuartito cerca de la entrada. Yo lo había visto al pasar. Confieso que no creo en los santos, pero ese sábado a la mañana, cuando terminó el horario de visitas, entré. Había un gran Cristo en la cruz, varias imágenes de la virgen María y una de Santa Ana. Más abajo, obligándome a flexionar las rodillas, una estatuilla de un soldado romano con un casco junto a sus pies me invitaba a acercarme. No era otro que San Expedito. ¿Casualidad? Le toqué la frente y le pedí, con el corazón en la mano, que ayudara a mi vieja a emprender el viaje. Le dije que no merecía seguir sufriendo, que ya había sufrido bastante en su vida. Ayudala San Expedito, le rogué. Y esa noche mi vieja partió.
Mucho después caí en la cuenta de que la última frase que escuché de su boca fue la del cuerno y la vela. Pero se la perdono. Le perdono su autoritarismo, su tozudez, sus injusticias, los diarios llamados a horas inoportunas, sus críticas e intromisiones, sus pedidos desatinados, su eterno papel de víctima o de alma en pena. Le perdono todo. Porque es mi vieja. Pobrecita mi vieja.
SEPT 16
Suscribirse a:
Entradas (Atom)