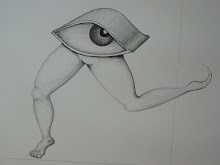domingo, 22 de enero de 2017
Cuento del libro Contraluz, 2000.
PUNTO MUERTO
Me sentí como el
sentenciado a muerte en el cadalso. En este caso el verdugo tenía una cabeza
como de león, casi blanca, toda metida dentro del motor. El mameluco azul
manchado de grasa dejaba entrever una barriga voluminosa. Se incorporó, apoyó
los dedos gruesos como chorizos sobre mi guardabarros y me miró.
-El disco-, dijo-. Hay que
cambiarlo.
-Pero la otra vez … -balbucée.
-No da más, está clavado-,
sentenció, implacable.
Bajé los ojos y pregunté:
-¿No habrá manera?
-Mirá –dijo, y juntó las
manos como sosteniendo una pelota imaginaria-, el embrague es una cápsula así -hizo
girar las manos- con resortes que con el tiempo y el agua se pegan contra las
paredes, se clavan. A ver, si tengo uno por acá te muestro.
-Dejá, Leo, dejá -lo
interrumpí-. Hace seis meses me hiciste el mismo diagnóstico.
-¿Y porqué no lo cambiamos?
-Yo qué sé –mentí-, seguí
tirando, viste, me regulaste el pedal y aguantó.
-Ahora no hay tutía. En
cualquier momento se corta el cable.
-¿No se podrá engrasar?
-No, flaco. Hay que
desarmar el tren delantero y correr el motor para poder laburar -dijo
acariciándose la barba de tres días-. Encima tiene caja de quinta -agregó, y
señaló una parte que para mí era igual a las demás.
-¿Y con un poco de grafito?
-arriesgué.
-No hay remedio: esta vez no
te salvás de cambiar los cojinetes y el disco -respondió en tono concluyente.
Se quedó en silencio,
haciendo tamborilear los dedos sobre el guardabarros mientras miraba el motor
con cara de circunstancia. En el fondo del taller empezaron a martillar. El
perro de siempre se acostó en el aserrín que alguien había amontonado sobre una
mancha de aceite. Era el momento de hacer la pregunta. Traté de que mi voz no delatara
la ansiedad y arriesgué:
-¿Cuánto me va a costar?
Leo se cruzó de brazos,
fijó los ojos enrojecidos en una roldana que colgaba del techo y arrancó con el
discurso.
-Te pongo todo original.
Wobron. Nada de recambios, como hacen otros. Te muestro las boletas. Un juego
de cojinetes, una cremallera, el cable completo, el disco, la placa, un día
entero de laburo. Si no precisás factura son trescientos cuarenta mangos.
Mientras manejaba en
dirección a la Avenida Santa
Al día siguiente, antes de
poner el auto en marcha, coloqué primera sin apretar el embrague. Puse el
cebador al máximo, le dí a la llave de contacto y salí, a los corcovos. Así
anduve hasta la primera bocacalle, donde apreté el pedal y pasé directamente a
tercera. Traté de regular la velocidad para no parar en los semáforos. Aunque
me vi obligado a esquivar una moto con una maniobra peligrosa, conseguí
mantener la marcha sin tocar la palanca de cambios. En la Avenida puse cuarta sin
apretar el pedal, hasta el túnel. Allí no tuve más remedio: frené y quedé en
punto muerto. Cuando el semáforo dio luz verde arranqué en segunda, despacito.
Sin cambiar de velocidad llegué hasta la oficina. Me insumió unos veinte
minutos. Bastante mejor que lo que hubiera imaginado. Había usado el embrague
solamente tres veces.
Durante el almuerzo le
conté al Gordo sobre el presupuesto que me había pasado Leo. Con la boca llena
y sin quitar la vista del suplemento deportivo de Clarín, me dijo: “mejor
vendélo”, y tragó el resto de su cerveza.
Dos semanas me llevó
acostumbrarme. Cada mañana, después de calentar bien el motor, salgo en segunda
y me mantengo en esa marcha. Cuando veo que va a agarrarme un semáforo toco el
freno y pongo punto muerto sin pisar el embrague. De vez en cuando me paso la
luz roja. La cuarta no la uso más, de la quinta ni qué hablar. Marcha atrás es
un suplicio: trato de estacionar en lugares cómodos para embocarlo de punta.
Hay días en que para conseguirlo dejo el auto a seis o siete cuadras.
Hoy llegué al trabajo en noventa
minutos. Todo en primera. Me levanté dos horas más temprano, calenté el motor y
arranqué como siempre, a los corcovos. Vine por calles interiores, bien despacio.
Sólo dos veces tuve que poner punto muerto. Conseguí un lugar casi en la puerta
y, aunque hace frío, esta noche pienso dejarlo allí y volver a casa en
colectivo, así mañana puedo dormir hasta más tarde. Y uno de estos días voy a
verlo a Leo, me doy el gusto y le digo:
-Mirá , cabezota, lo bien
que me las arreglo.
viernes, 13 de enero de 2017
martes, 10 de enero de 2017
Suscribirse a:
Entradas (Atom)