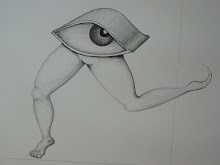miércoles, 21 de diciembre de 2016
martes, 13 de diciembre de 2016
lunes, 12 de diciembre de 2016
GUITARRA NEGRA
“Blues Night” decía el
afiche, y se veía a una mujer joven con una Gibson Les Paul negra entre los
brazos.
La cita había sido en
Chicago, o en New Orleans, ya no recuerdo, pero lo cierto era que el show
anunciado se daba en uno de los lugares emblemáticos del género, y los músicos
que acompañaban a la chica eran pesos pesados del blues local.
Resultaba curioso, casi
incoherente quizás, ver aquel anuncio (prolijamente enmarcado y protegido por
un vidrio amarillento) colgado en la recepción de un hotel con aire de castillo
medieval en los confines de Uruguay. “Es la hija del dueño”, me dijo una mucama
que salió por una puerta vaivén con una fuente repleta de frutas tropicales.
Según Tripadvisor, la Hostería Fortín de
San Miguel está ubicada sobre una línea de energía que cruza Uruguay de Sur a
Norte conectando Piriápolis con la
Sierra de San Miguel, cerca del Chuy, casi en la frontera con
Brasil. El edificio colonial de dos plantas, construido enteramente en piedra
en 1945, consta de nueve habitaciones y está rodeado por un parque salpicado de
símbolos esotéricos y piedras con supuestos poderes mágicos. Un lugar apartado
del ruido, con noches estrelladas, caminatas distendidas y una cocina casera de
calidad excepcional.
Esa tarde, después de un baño
en la piscina ubicada detrás de la
Hostería (una piscina nada pretenciosa, llena hasta el borde
con el agua energizante surgida de las profundidades del acuífero guaraní),
saqué una silla de mi cuarto, la coloqué en un rincón soleado de la galería que
balconeaba sobre el parque y me puse a templar la guitarra, la guitarra
española que llevé a aquel “retiro espiritual”. Minutos más tarde apareció una
mujer con una niña de diez o doce años envuelta en una toalla blanca. Las había
visto un rato antes en la pileta, y ahora subían a una habitación vecina a la
mía. Su cara me resultó familiar, y cuando se acercó a escuchar mis arpegios
caí en la cuenta de que esa mujer era la chica del afiche. Los años no habían
pasado en vano, pero ella aún conservaba una chispa adolescente en la mirada.
“Andá a ducharte”, le dijo a la niña, “y no robes chocolates del frigobar”. Le
pregunté si tenía ganas de tocar un poco. “Hace tantos años que no lo hago”,
dudó moviendo la cabeza. Pero sus ojos transmitían lo contrario. Le entregué el
instrumento y probó unos acordes. “Esperá que me corto las uñas”, dijo, y
desapareció durante un par de minutos. Cuando volvió le pasé la guitarra y
ensayó unas progresiones bluseras. Después se largó a tocar un tema de Muddy
Waters, cantándolo con voz grave, algo áspera, llena de matices. Y esa noche,
en el bar, me contó su historia.
“No te imaginás lo que fue
tocar con Albert King”, me dijo Sandra mientras degustábamos unos mojitos
acodados en la barra del bar. “Y en un lugar tan especial, no más grande que
este comedor”, agregó señalando hacia atrás. El salón era espacioso, tenía
techos altos con gruesas vigas de madera y lámparas de hierro forjado en las
paredes de piedra. El piso también era de piedra, y una docena de mesas
impecablemente vestidas con manteles rojos y blancos esperaban a los huéspedes
para la cena. “Y lo máximo fue que me firmara la guitarra”, agregó con un dejo
de tristeza.
Había estado de gira por
Estados Unidos tocando en cuanto boliche estuviera disponible, y luego de dos
años intensos ganó cierta reputación con un trío llamado Sandra & the
Scorpions. Llegó a compartir escena con algunos legendarios músicos negros,
como King, Taj Mahal o Dixon. Pero en Baton Rouge quedó embarazada y el padre,
un contra bajista borracho y adicto a la heroína, desapareció. Entonces su
carrera quedó trunca. Y la necesidad de un hogar, una familia, un sitio
tranquilo para educar a su hija y un abuelo protector pudieron más que su
pasión por el blues.
“¿Y la Gibson negra?”, pregunté.
Me respondió en un susurro, con un brillo acuoso en los ojos:
“Tuve que mal venderla
cuando volví. La compró un tipo de Buenos Aires.”
Años después regresé al
Uruguay con mi flamante esposa. Mientras recorríamos un camino de tierra entre la Ruta Interbalnearia
y Punta Colorada, en las afueras de Piriápolis, nos sorprendió un cartel
improvisado que rezaba: “Esta noche blues con Sandra Cubelo y su cuarteto.” No
había duda: era ella. Enfilé el auto en la dirección que indicaba la flecha y
llegamos a un lugar inclasificable, mezcla de restorán, galería de arte y
teatro precario, un lugar simpático enquistado en una zona baja con vista al
cerro Pan de Azúcar. Faltaban cuatro horas para el concierto, pero decidimos
quedarnos. Cenamos pescaditos fritos con cerveza en el puerto, caminamos un
rato por los muelles y por fin retomamos el camino de tierra hasta el desvío
que nos llevó al boliche. El mínimo escenario –una tarima alfombrada en un
rincón de la sala- estaba iluminado con velas y lamparitas de colores, y ya
había varias mesas ocupadas esperando a la banda. El ruido de los
amplificadores y el murmullo de la gente me predispuso bien, y no pasó mucho
tiempo hasta que los músicos ocuparon sus puestos. Enseguida apareció Sandra,
con jeans gastados, camisola de bambula y una guitarra eléctrica que adiviné de
procedencia china. Largaron con un boogie, y el conjunto sonaba bien, con
“groove”, con profesionalismo, y los fraseos de la guitarra en el primer solo
arrancaron aplausos. Después del segundo tema, mientras ella agradecía la
presencia del público y se disponía a presentar a sus compañeros, desde el
fondo de la sala se oyó una voz que pedía la palabra. Sandra hizo visera con la
mano y un reflector buscó al responsable de la interrupción. Todos nos dimos
vuelta para mirarlo, y el tipo, un flaco con pelo ralo y campera de cuero,
anunció:
“Sandra, vine desde Buenos
Aires para escucharte, y mirá lo que te traje…”
Avanzó hacia el escenario
entre las mesas en penumbra y, como una ofrenda a una diosa profana, le entregó
la Gibson Les
Paul negra firmada por Albert King.
Marzo 2015
viernes, 2 de diciembre de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)